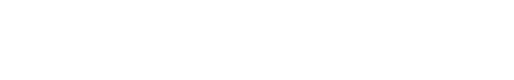Los cisnes de la Isla

Por Manuel Torrado (Padre)

Los navegantes del Río de la Plata lo conocíamos a Mario Capdevila como Espumadera, seudónimo con el que firmaba todos los meses la página de Cocina Práctica de la recordada revista «Barlovento».
En esa época, ser cocinero de abordo era mucho más difícil que en los días que corren. No disponíamos en los barcos de heladeras eléctricas y, con las de hielo, a medida que pasaban los días, era necesario desprenderse de los alimentos frescos y perecederos que se iban deteriorando. No había comidas congeladas y las conservas eran elementales y poco variadas. El arte de cocinar abordo, especialmente de un velero, comenzaba con la compra racional de las vituallas y dependía, en buena parte, del ingenio para crear platos apetecibles a partir de lo que iba quedando disponible. Mario dominaba ese arte con habilidad y gran maestría. Era un hombre de rostro bonachón, siempre de buen humor, tranquilo, fumador en pipa y entrañable compañero de aventuras.
Durante la semana trabajaba en Obras Sanitarias y los sábados, domingos y feriados se dedicaba de lleno a navegar y a cocinar abordo, para sus amigos.
Junto con su hermano Horacio, acompañaron durante años, en la primera «Nutria», a Manuel Campos, nuestro inolvidable amigo creador de las balleneras, de cuyo tablero de dibujo salieron, además, el «Legh II» de Vito Dumas, el «Gaucho» de los Uriburu y el «Fortuna» de la Marina, entre otros famosos barcos.
La primera «Nutria» era un bote salvavidas tinglado, rezago de la Marina, al cual Campos le había agregado un aparejo Bermuda y una orza. De allí nació la idea de las balleneras, que se plasmó en el diseño formal de la segunda «Nutria», en la que también navegaron Campos y los Capdevila. Cuando mi padre se la compró a su segundo propietario, el doctor Trefogli, la recibimos en estado impecable y con un inventario completísimo.
Mi padre y yo tuvimos el privilegio de que Manolo Campos y Espumadera se nos unieran para formar una tripulación que se caracterizó por la confianza y el afecto que nos profesábamos.
Cada vez que revivo alguno de esos momentos, inevitablemente se anudan en mi pecho nostálgicos recuerdos. La época de la «Nutria» fue, sin duda, una de las más felices de mi vida…
La primera regata para balleneras se corrió en los días de Carnaval del 47. El recorrido estaba pensado especialmente para estos barcos de poco calado: San Isidro-San Juan (R.O.U.), San Juan-Martín García y Martín García-San Isidro, en tres días consecutivos. En aquella época el crucero de San Isidro a la Barra de San Juan era directo; poníamos rumbo 60 desde la salida y, antes de perderse por la popa la aguja de la Catedral de San Isidro, ya se avistaba, con buen tiempo, la Torre de Anchorena, a la cual enfilábamos hasta llegar a la, en ese entonces, boya Km. 80 del canal uruguayo, y de allí hasta la de recalada.
La segunda pierna, hasta la isla Martín García, por el canal costero uruguayo, no ofrecía particularidades pero la tercera si que era una exclusividad para balleneras; el recorrido más corto entre Martín García y San Isidro obligaba a atravesar los Pozos del Barca Grande, por los que ningún velero de calado normal podría aventurarse.
Ese fue el motivo de la inclusión de la isla Martín García en esta inusual regata crucero y lo que motivó nuestra recalada en ella.
Largamos desde San Juan bien temprano de modo que, con viento franco, llegamos a Martín García poco antes del mediodía, lo que nos permitió recorrer y conocer casi toda la pequeña isla con luz diurna.
Al anochecer las balleneras participantes estaban amarradas al muelle y acoderadas entre si, formando lo que impropiamente llamábamos sampán. Los sampanes son, en realidad, típicas embarcaciones orientales que en las riberas fluviales de la China suelen ser amarradas de esa manera, formando verdaderos barrios flotantes.
Allí, en nuestro pequeño «sampán», reunida cada tripulación en su cockpit durante la cena al aire libre, bajo la luz de los faroles «Feuerhand» de kerosén y alguno que otro «sol de noche», disfrutamos alegremente de la camaradería bromeando de un barco a otro
Después de lavar los platos llegó la hora de la melancolía postprandial, acentuada por las notas de algún acordeón entonando canciones marineras y la contemplación, entre copa y copa, de un cielo estrellado como nunca lo veíamos en la ciudad. A la distancia, sobre el horizonte al S.E., se desatacaba el manto blanco formado por el resplandor de las luces de Buenos Aires.
Esa noche, y en ese contexto, Espumadera nos contó una de las aventuras de su hermano Horacio. Las frecuentes y oportunas intervenciones y los comentarios de asentimiento de Manuel Campos contribuyeron a otorgarle al relato un máximo de credibilidad.
Horacio, el hermano mayor de Mario Capdevila era un personaje singular, totalmente desinhibido, de gran humor y picardía, de quien se cuentan innumerables anécdotas desopilantes. Parece que hacía unos años -a fines de la década de los ’30-, llegó en un sloop cabinero con dos amigos tan caraduras como el, a Martín García en una inventada «arribada forzosa», única manera de contravenir la prohibición de desembarco en la isla.
Debieron presentarse ante el Comandante Naval, un Teniente de Navío, que resultó ser otro «tiro al aire» como ellos. Y, como suele suceder con los seres de esta instancia, se reconocieron instintivamente y entablaron amistad con rapidez.
Después de una breve recorrida por los lugares más importantes de la isla, a la puesta del sol se encontraban conversando animadamente alrededor de una mesa del bar de la Comandancia. El joven jefe les explicaba que Martín García no era el destino más codiciado por un oficial naval, ni mucho menos, y que hubiera preferido mil veces estar embarcado en cualquier buque; pero bueno… a el le había tocado esto en suerte y decidió hacer desde un principio su tarea lo mejor posible, poniendo todo su empeño en mejorar el aspecto edilicio de la isla. Ya les había mostrado durante la recorrida algunas de sus obras: la pintura de las barracas, de la escuela, de la capilla, de los vallados de madera, y la preparación y mantenimiento de nuevos canteros de flores.
Pero siempre había tenido una aspiración que nunca pudo hacer realidad: tener cisnes en la laguna de la isla. Total, solo bastaría con conseguir un casal y la naturaleza se encargara del resto; la pareja se aparearía, la hembra anidaría y nacerían los pequeños anadones que se encargarían de perpetuar la especie en Martín García.
T
anto en la Armada como ante la Municipalidad de Buenos Aires, había chocado con la impenetrable insensibilidad burocrática y los expedientes, solicitando la provisión de un casal de cisnes, seguramente estarían ahora durmiendo en los cajones de algún maldito funcionario.
Después de una opípara cena, a la que siguieron algunas copas más, el joven oficial volvió sobre el tema de los cisnes y, ya tuteándolos, les espetó directamente esta pregunta: no se animarían ellos a robar un casal de cisnes del lago de Palermo para traerlos a Martín García?
Una oscura noche de luna nueva, poco antes del alba, un Chevrolet doble faeton se detenía a un costado de la plaza, cerca del lago de Palermo; tres figuras descendieron sigilosamente entre las sombras y, cruzando la vereda, comenzaron a caminar en fila india sobre el césped que bordea el lago. El último de los tres llevaba una bolsa. En un momento dado, el que iba adelante detuvo a los demás con una señal de la palma de su mano, mientras con la otra apuntaba hacia algo blanco que se veía en el borde: eran dos hermosos cisnes que dormían acurrucados. Tal y como había sido planeado, mientras el de la bolsa la mantenía bien abierta cerca del suelo, los otros dos se abalanzaron decididamente sobre los anátidos que, en cuestión de segundos, estaban embolsados en la parte trasera del doble faetón.
Después de alejarse rápidamente del lugar, nuestros forajidos debieron hacer tiempo, pues aún faltaban unas horas para entregar la preciosa carga en el «Golondrina», como se había acordado con su destinatario.
El «Golondrina» era un aviso de la Armada que durante algunos años prestó servicios como yacht presidencial, hasta que fue reemplazado por el «Tecuara»; ahora su misión era hacer la carrera a Martín García. Este simpático aviso siempre conservó, como característica distintiva, el color blanco de su casco y superestructura.
El viejo Chevrolet pasó sin inconvenientes el puesto de control de la Prefectura en la entrada al puerto por la calle Viamonte, y se dirigió a la Dársena A, donde tenia su apostadero el «Golondrina».
Dos marineros subieron la misteriosa bolsa por la planchada hasta la cubierta del puente, donde sucedió lo imprevisto. La bolsa se abrió y los cisnes comenzaron a correr despavoridos por toda la cubierta, agitando sus alas de gran envergadura y gritando de un modo que en nada recordaba a su melodioso canto característico: un dulce sonido de timbre algo nasal, como el de un fagot. Algunos marineros contribuían a esta barahúnda corriendo tras los animales para evitar que saltaran al agua.
Desesperado, el patrón mandó largar rápidamente los dos últimos calabrotes que aún unían al «Golondrina» a la bitas del muelle y, cuando pudo separar la proa, ordenó a las máquinas «todo adelante», velocidad que mantuvo hasta salir del antepuerto. Los últimos en presenciar azorados el insólito escándalo en la cubierta del «Golondrina», fueron los pescadores m s madrugadores de la escollera.
El Comandante de la Isla se paseaba nerviosamente por el muelle, mirando a cada rato su reloj. De pronto un suboficial le anunció: Señor, el «Golondrina» a la vista. El oficial ubicó inmediatamente en la lejana la inconfundible silueta del aviso y, a través de sus prismáticos, pudo ver que traía izada a estribor la bandera del código de señales, previamente convenida con el patrón, para indicar que el operativo había resultado exitoso. Eso significaba, en otras palabras, que los cisnes viajaban abordo.
Al arrimar el «Golondrina» al muelle, los animales ya estaban calmados y se habían encariñado con un marinerito tucumano que hasta se permitía acariciarlos.
Bajaron caminando por la planchada y fueron «arreados» a pié‚ por el muelle y a través del corto de camino hasta la laguna, trayecto que recorrieron con esa graciosa torpeza con que los palmípedos se mueven sobre piso firme, siempre flanqueados por personal de la Base.
Al llegar a la laguna ingresaron directamente al agua como si toda su vida hubiera transcurrido en ella, y comenzaron su majestuoso desplazamiento por el espejo, casi sin dejar estela, ante la emocionada mirada de todos los circunstantes. El joven oficial, vestido de uniforme social para la ocasión pudo, finalmente, ver satisfecha su largamente acariciada ambición.
Pero nunca lograría ver a sus cisnes nadando escoltados por una disciplinada flotilla de anadones. No hubo apareamiento, ni reproducción. Algún tiempo después se comprobó que ambos ejemplares resultaron ser machos.
Por Manuel Torrado (padre)