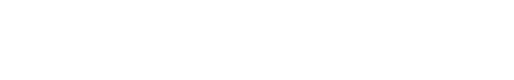Censo en las islas

por Javier Martín – abadejo
(Una de las distintas «Argentinas» que poca gente conoce) Hacía poco tiempo que Paco Jáuregui estaba como maestro en la Escuela Nº 18 de las Islas Lechiguanas. Se había recibido unos años atrás en la Escuela Normal de Gualeguay, pero no conseguía un puesto de titular por ningún lado. Sólo alguna que otra suplencia de mala muerte, eran pocos días que después cobraba a los seis meses, o quién sabe cuándo.
Él no era de ahí sino de Olt, la estación cercana a Ibicuí, donde estaba la vieja terminal de los ferrys del ferrocarril Urquiza que cruzaban el Paraná, pero desde que los trenes pasaban por los puentes de Zárate y Brazo Largo, esos lugares agonizaban. Sus compañeros gualeyenses fueron los que le pusieron el sobrenombre, por Francisco, lo cual no le hacía demasiada gracia.

Lo mejor que le había pasado fue una temporada en la escuela de la estancia La Calera, de Don Pedro Pou, sobre el Paraná Pavón, porque tenía sobresueldo como maestro rural, y al estar del lado de tierra firme podía entrar y salir desde la ruta cuando quería, aunque había bastante distancia. A veces lo acercaba el puestero en un sulky, pero si llovía usaban un tractor ya que en el camino se juntaba mucha agua. La estancia le daba alojamiento y comida, así que el sueldo le quedaba prácticamente limpio. Y como estuvo todo el año, le pagaron también las vacaciones. Pero eso se terminó.
Por suerte aquéllo le dió algo de puntaje, y cuando rehabilitaron la Escuela 18 que funcionó antiguamente en la época de la Compañía de Las Lechiguanas, nadie quería ir y él quedó primero en el listado del Consejo Escolar. Ahora era maestro titular ¿Qué tal?. Por estar en las islas tenía más sueldo que un maestro rural, que a su vez ganaba casi el doble que un maestro de ciudad. Y las vacaciones pagas eran algo fundamental. Si ahorraba todos los meses, en unos años se podría comprar un terreno en Gualeguay, poco a poco levantar una casita, y después pedir el traslado a la ciudad. En la isla, que apechugara otro.
Mientras tanto, ahí estaba. Para llegar a la escuela tenía dos horas de viaje desde Ibicuí, en una lancha colectiva que remontaba el Pavón cruzando las islas al norte hasta Victoria, donde el patrón pasaba la noche, y al día siguiente hacía el recorrido inverso. No viajaba mucha gente, porque toda la zona estaba poco habitada; la mayoría de las chacras abandonadas, destruídas por las sucesivas inundaciones y rematadas con la del año 83 que se llevó los puentes recién hechos de la Ruta 14. Las estancias grandes contraban una barcaza de ganado en pie y ponían las vacas a pastar en las islas durante el verano, con el río estaba bajo. En invierno evacuaban todo porque se inundaba completamente, lo mismo por lluvias que por las crecientes.
Lo de las Lechiguanas fué un emprendimiento muy grande de los años ’50, en que vinieron inversores holandeses que presentaron un proyecto para hacer diques, sanear las islas, radicar pobladores, cultivar cereales y frutales, criar ganado, hacer forestaciones y floricultura. El Banco de Desarrollo les dio los créditos necesarios y tenían pueblo, escuela, usina, canalizaciones y sistemas de bombeo, como en los polders de Holanda. Cuando llegó la famosa crecida del 57 fue un desastre, se rompió uno de los diques y todo se llenó de agua, pero la empresa se rehabilitó y siguieron adelante. Después vino la del 66 y eso fue lapidario. Como el proyecto era de la época de Perón, no les renovaron ningún crédito y empezaron las demandas por falta de pago. Los holandeses volvieron a su país y los lugareños fueron desarmando y vendiendo lo que podían. Después, se retiraron ellos también.
Paco se había metido algunas veces por el monte y vió tractores enterrados en el barro, corrales, galpones y puentes derruídos, y las casetas de bombeo desmanteladas. La escuela se mantuvo mientras hubo alguien con criaturas, y al final la cerraron cuando la maestra se jubiló. Había otros pobladores repartidos en las islas: Cazadores furtivos de carpinchos, ciervos y nutrias, pescadores de subsistencia que vivían del trueque de lo que sacaban en sus espineles, y los matreros, fugitivos de la justicia, hombres que le habían pegado una cuchillada a alguno en un baile de campo, o que se le retobaron a la policía, o le metieron un rebencazo al estanciero por insultarlos o tocar a su mujer, sin contar algún homicida pasional o borracho que llevaba veinte años escondido en los bañados, sin saber que el hecho prescribió a los diez con los atenuantes.
En los últimos años esa población había ido incrementándose, especialmente con gente que por distintas razones no podía sostenerse en las ciudades próximas. Algunos venían de Zárate, San Pedro, Ramallo y Baradero, del lado de Buenos Aires, y otros de Gualeguaychú, Larroque, Gualeguay o Victoria, en Entre Ríos. Gente pobre que no tenía dónde caerse muerta, allí vivían de la caza y la pesca, casi como en la época de los chanás, antiguos habitantes de los esteros. No es que fueran tantos, pero estaban ahí con su descendencia numerosa, y alguien se enteró en la Dirección de Escuelas. Al fin y al cabo si seguían así serían analfabetos, y cuando fueran grandes no podrían votar, o peor aún, harían buena materia prima para futuros fraudes electorales.
El asunto fue que el Ministerio decidió reabrir la escuela. La restauraron, hubo una inscripción y Paco ganó el concurso por puntaje. Hacía nueve meses que estaba y la vida no era nada fácil. Los mosquitos formaban nubes asesinas que no respetaban ningún insecticida. Estaba seguro de que unos tajos que había en el mosquitero de su ventana, los hicieron ellos, mordiendo.
El mejor repelente es el humo de quemar bosta, pero en esa isla no había vacas, hacía mucho tiempo que se las habían comido una por una. El agua del bombeador no era potable y tenía que hervirla. Le habían prometido un generador portátil para el inventario, pero no llegaba nunca, igual que un motorcito para el bote de madera. Gracias que había un par de remos cortos gastados, que no sabía de dónde habrían salido.
El querosén y los víveres tenía que llevarlos él en la lancha colectiva, incluso lo que compraba con la pequeña partida del comedor escolar. No era mucho, fideos guiseros, leche en polvo, yerba mate, algo de azúcar, papas, zanahorias, unas latas de tomate, dos cabezas de ajo y un pedazo de carne que ponía en una fiambrera colgada del alero. Lo indispensable para el guiso elemental. Por esa zona no pasa la lancha almacenera, no hay buena clientela, nadie tiene dinero en efectivo, y correría peligro de saqueo en algún recodo del río.

El ajo le servía para cocinar y espantar las víboras, porque sin electricidad no tenía heladera donde guardar suero antiofídico. Lo bueno de las inundaciones es que limpian los bichos rastreros, pero dicen que cuando vienen muchos camalotes traen más desde el norte. Sin embargo todavía no había visto ninguna víbora, aunque no sabía si era por el ajo o por pura casualidad.
Ahora había un censo nacional. Fue citado del Registro Civil de Ibicuí y el Jefe le notificó que estaba encargado de censar a los pobladores de Las Lechiguanas. Paco le preguntó:
-¿Yo y quién más?
-Jhé, usté solo, le contestó con una sonrisa socarrona.
-¡¿Qué?! ¿Sabe lo grande que es eso? Son miles y miles de hectáreas de islas, llenas de monte y pantanos!
-Sí, pero viven cuatro gatos locos, termina en un día y lo trae cuando venga la semana próxima.
-No señor, no son gatos ni son cuatro, son muchos más. Y aunque fueran cuatro, repartidos en cien mil hectáreas, es como buscar colza en un arrozal!. Me imagino que irá la Prefectura o la Policía con una lancha, por lo menos…
-No. La Prefectura llevará a los censistas de las islas del Paraná Guazú y el Pavón, y la Policía a los del río Ibicuí y el río Gualeguay abajo de Puerto Ruiz, por el lado de tierra firme.
-¡Ah, sí, claro, y yo como un boludo remando por las Lechiguanas!. Puedo estar toda la vida y no encontrar a nadie, aparte de mi vecino.
-¿Y qué? Los de la Policía también van remando. La Prefectura tiene gas oil, pero no sirve para la lancha de la Policía. ¿Usté qué necesita, nafta o gas oil?
-Nada de eso. Lo que necesito es un motor para moverme más rápido en semejante extensión.
-No, lancha no le van a poner para usté solo. ¿Con qué se mueve cuando anda por ahí?
-No «ando por ahí». Estoy en la escuela y los chicos vienen y se van en sus canoas. Tengo un bote, pero no me sirve más que para ir hasta lo del vecino en caso de emergencia, a quinientos metros.
-¡Y bueno! Les dice a los gurises que avisen en sus casas que toda la familia tiene que presentarse en la escuela para el censo, y listo. Entre el lunes y el viernes tiene todas las planillas cocinadas.
-¿Qué casas? ¿Qué familias? ¿Usted conoce eso? ¿Sabe de lo que está hablando? Viven en tolderías entre los pajonales, o en chozas arriba de los árboles, cuando se viene el agua. Los que ocuparon las taperas de la Compañía son privilegiados. Los hombres tienen hijos con sus mujeres y con sus hijas como si tal cosa, y guarda si hay alguna carpincha domesticada, jhé!. Ninguno sabe bien cuál es su descendencia, ni le importa demasiado.
Los chicos vienen a la escuela por la comida. ¡Pobres! Si son como animalitos silvestres… Cuando el río crece y no hay caza ni pesca, algún perro va a parar a la olla. Y la mitad de los tipos son fugitivos, así que ni locos van a venir a la escuela, a ver si está la Policía o los de Fauna, esperándolos para atraparlos sin embarrarse.
-¿Tan jodido es el lugar?
-Jhé, ¡Ni se imagina…!
-Bueno, mire, usté haga todo lo que pueda, acá le doy las planillas. Al que lo encuentra lo censa y al que no lo encuentra, no. Total, si no es usté, no los va a censar nadie. Y no se olvide de traer los papeles para el otro viernes. ¿Será posible? ¡Encima que va a cobrar el viático, tenemos que estar solucionándole las cosas!
Paco casi le mete una trompada, pero no sabía si lo dijo en broma o en serio. Además hay que tener cuidado con éstos del Registro Civil -pensó-, uno nunca sabe cuándo se le va a perder el DNI o cuándo va a necesitar una partida de nacimiento, si le cambian un número a propósito podría pasarse la vida tratando de recuperar la identidad. ¡Chsst!! Qué sea lo que Dios quiera. Hará lo que esté a su alcance, y lo que no, no. Así se lo dijo el tipo.
De vuelta en la escuela, estuvo toda la semana explicándole a los chicos qué es un censo, para qué sirve, en qué consiste, por qué se hace. Les dijo que le contaran a sus familias y que debían venir todos lo antes posible para darle sus datos. Los pibes lo miraban… Algunos vinieron, pero sólo las mujeres y los hijos, a lo sumo con algún perro, y un tonto. ¡Pobre, se cayó al agua bajando de la canoa! Pero los hombres, ninguno. Paco preguntaba por ellos y le decían que estaban río arriba, recorriendo los espineles, o en las islas ‘de arriba’ revisando las trampas.
A todas las planillas les ponía la fecha del día del censo, el sábado, y se tuvo que quedar el fin de semana en la isla, ¡Qué lindo clavo! El domingo por la noche, revisando a la luz de una vela, se convenció de que eso no funcionaba. Tenía censadas a diecisiete mujeres mayores, un hombre (el tonto) y más de cien menores -aunque a la escuela concurrían unos treinta-, desde bebés hasta los quince años, más o menos. Algunas viejas desdentadas y muchas adolescentes embarazadas. De los muchachos no apareció ninguno. ¡A lo mejor pensaban que los iban a enganchar para el servicio militar, ignorando que ya no existe.
Decidió que al día siguiente después de las clases, recorrería las ranchos para charlar un poco y ver si agarraba a algún paisano. No podía ser que hubiera tantos hijos y ningún padre. ¡A lo mejor el tonto no lo era tanto, ja, ja! ¿A quién iba a embaucar con eso? Pero se iba a volver loco remando. Lo charló con su vecino y por suerte el hombre se ofreció a acompañarlo. Era la salvación, porque una remada suya equivalía a tres de Paco, sin cansarse, y además sería más convincente con los ‘tapes’ de las ranchadas.
El lunes avisó a los chicos que hasta el jueves no tendrían clase, y que iba a ir por las casas para censar a los hombres. El asunto no les entusiasmó porque perdían el almuerzo, y en esos días su comida serían dos cucharadas de reviro o un pedazo de pan duro mojado en mate cocido. Pero si el maestro lo dice… Al día siguiente con la primera claridad pasó por lo de Fausto, su vecino, y salieron hacia el norte, para el lado del río Tala. La idea era bajar el miércoles por el medio, atrás de la isla Sauzal, y el jueves descansar y ordenar los papeles.
De paso le serviría para conocer. El viernes los chicos almorzarían y luego a esperar la colectiva, para devolver el papelerío en Ibicuí. Para matar el hambre llevaban unas latitas de picadillo de carne, dos salamines que guardaba para una ocasión especial, unos panes caseros, un quesito de campo y medio paquete de yerba. Si llevaban más tendrían que compartir con la gente, y para eso necesitarían un cargamento.
Al salir comenzó remando él, pero con su ritmo no iban a llegar muy lejos, así que al rato cambiaron. Cada tanto encontraban una choza pobrísima o algún pescador revisando los espineles, hablaban un momento, llenaba las planillas y seguían. Esas paradas venían bien para descansar un poco, aunque el bote parecía un torpedo cuando remaba Fausto, no se le veía que hiciera fuerza y ni siquiera transpiraba. ¡Cómo se notaba la diferencia!.
La voz se había corrido, porque algunos paisanos sabían que ellos andaban por ahí. Aunque casi todos estaban solos, se ve que se contactaban e intercambiaban información, a su modo. Cuando Paco y Fausto llegaban a algún rancho, se daban cuenta enseguida si había hombres o no, porque si los había salía uno que desde lejos les preguntaba qué necesitaban, pero si no era así, al desembarcar los únicos que aparecían eran los perros. Las mujeres se escondían adentro con sus hijos, pero después de golpear las manos y llamar a viva voz, seguro que aparecía la cabecita del algún chico o chica, después otros y detrás la madre haciéndose la ocupada.
Parecían huraños, pero en realidad eran terriblemente tímidos, seguramente a causa de la falta de contacto social en esas soledades. Una vez que se enteraban de que Paco era el maestro de la Escuela 18, ponían otra cara, se relajaban y de a poco empezaban a conversar, cada vez más.
¡Qué vida la de esa gente! Olvidados del mundo, analfabetos, descalzos, transcurren su vida entre los pantanos, expuestos a las enfermedades y sin asistencia en caso de accidente. Sin embargo se los ve bastante sanos, posiblemente debido a la selección de los más fuertes producida por la mortalidad infantil, fuera del alcance de cualquier estadística sanitaria. Todos eran delgados; la obesidad no se conoce allí, sin duda por la dieta predominante de pescado y carne de coipo, y el obligado ejercicio del remo. La mayoría estaban indocumentados, algunos tenían una partida de nacimiento destrozada, otros un DNI sin foto, desteñido, de cuando tenían menos de seis años.
Al comenzar la tarde, en una curva del río encontraron un pescador arrodillado en su guigue, haciendo prodigios de equilibrio mientras recorría el espinel y encarnaba los anzuelos. Se acercaron y empezaron a conversar, así de paso curioseaban lo que había sacado por si veían algo digno de llevar para la cena, porque los salamines habían pasado a mejor vida hacía rato. Si tenía una boga aceptable, la podrían cambiar por unos panes. Paco llenó como pudo los casilleros de sus planillas y cuando guardaba los papeles después de terminar escuchó que Fausto (mucho más observador) le preguntaba al hombre: -¿Qué le pasó ahí?, mientras señalaba una de sus piernas. Miró a dónde apuntaba y casi se descompone.
Bajo el pantalón arremangado, al costado de la pantorrilla, tenía una espantosa úlcera que abarcaba casi todo el largo del músculo; parecía que faltaba tejido y al mirar bien se dio cuenta que estaba lleno de gusanos que con la luz del sol se movían entre la masa sanguinolenta.
-¿Ezo? Ahh, zííí. Ahí me clavé un anzuelo ozidao, hace mucho. Ze hinchó feo toa la pierna, ze puzo medio negra, cazi no podía caminar, pero dehpué en una me lahtimé con un raigón y zalió un montón de puz, entonce me zentí mejor. Lo malo ez que máh dehpué ze abichó y empezó a agrandarze cada veh má.
-¿Y no se hace curaciones?
-Zííí, zí, el año pazado cuando noj evacuaron por laj inundacione, me curaron en el hozpital de Ramayo, eztuve internao un tiempito y cazi ze me fué, pero cuando bajó el agua volví a la izla y ze me abrió otra véh.
-¡Pero tiene que desinfectarse!
-¡Ahhh, zííí, yo me lavo con agua del río que ez limpita, y de veh’en cuando -zi conzigo- le echo un poco ‘e nafta, tiene que ver como caen loj guzano, ze nota que lej’ace mal, ja, ja! ¡Zí zeñó!
Paco no podía sacar los ojos de la herida. Era el paraíso de las moscas. Lamentó haber comido el salamín porque le estaban dando arcadas, y en cualquier momento sobrevendría el desastre. Mientras tragaba saliva le pidió a Fausto que no sacudiera tanto el bote.
-¿Y no le molesta?. Casi no sabía qué preguntar o qué decir.
-¿Zi me duele? Nnno, no. Lo que zí, cuando duermo, por ahí me dezpierto a la noche y ziento que ze mueven.
-Claro, al quedarse quieto… ¡Glup! Se contuvo.
Fausto había llevado un mechero con alcohol de quemar para calentar el agua del mate. Lo miró a Paco, miró al mencho y le dijo:
-Nosotros tenemos un poco de alcohol de quemar ¿Quiere?
Los ojos del paisano se iluminaron mientras buscó un tachito entre el pescado.
-Bueno, zi lo puee poner acá…
Vaciaron el calentador en la lata y se la pasaron al pescador, que volcó un poco en la tremenda llaga y en efecto, se veía como salían unos gusanitos amarillentos que caían sobre el pescado. Si Paco no vomitó debe haber sido por el nudo que tenía en la garganta. Buscó en su bolsa y le dio el queso de campo al pobre hombre, que lo tomó con cuidado, abriendo mucho los ojos. Hizo una seña a Fausto, le dio un empujoncito al guigue, se despidieron y siguieron río arriba.
-Mientras no se lo tome…, dijo Fausto.
-¿Qué?
-El alcohol de quemar, capaz que se lo toma.
-Y… es más o menos lo mismo, comentó Paco. Ahora no tenían queso, ni agua caliente, ni pescado. Si seguían haciendo tan buenos negocios, les iba a ir mal.
Al atardecer embicaron en una entradita de la isla, para acampar. Sacaron el bote del agua y lo tumbaron sobre un pedazo de lona pampero que habían llevado. Con resaca y unos palos hicieron dos fuegos, uno para calentar agua, el otro con unos juncos arriba para producir humo y espantar a los mosquitos que ya se ponían imposibles. Al resplandor del fogón tomaron unos mates medio laxantes y comieron el picadillo de carne con pan. Se acostaron abajo del bote envueltos cada uno en su frazada, y el cansancio los venció enseguida, aunque Paco pensaba en los gusanos y sentía hormigueo en las piernas.
Al amanecer se despertó hecho un ovillo y tiritando de frío, a pesar de que el bote los protegía bastante. Había neblina y el pajonal estaba empapado del rocío. El agua goteaba de los sauces y sarandíes como si estuviera lloviendo. Con la frazada a modo de poncho, caminó hasta la orilla para ver la salida del sol sobre la costa entrerriana. El río era un espejo y los pájaros cantaban desaforadamente. Una garza pasó en vuelo rasante sobre el agua. Si no estuviera tan cansado, hambriento y deprimido, sería uno de los mejores amaneceres de su vida.
Volvió al campamento haciendo un poco de ruido para despertar a Fausto. El islero salió de su escondite como si tal cosa, buscó abajo de la lona y sacó un montón de resaca que había puesto como almohada. Estaba seca y la usó para encender el fuego, si no, hubiera sido imposible. Paco pudo calentarse los pies, que se le habían empapado al caminar. Con eso, un poco de pan y unos mates, le subió la moral lo suficiente como para tener ganas de seguir. A su compañero le pareció bien, porque así podrían ir tranquilos y volver a casa de día.
Pusieron el bote en el agua, remaron mucho rodeando la isla hacia el medio de las Lechiguanas y comenzaron a bajar para la isla Sauzal, por un brazo ancho que corre más o menos equidistante entre el Pavón y el Guazú. La distancia a recorrer era mayor que el día anterior, pero tenían la corriente a favor y eso era impagable. La forma de bogar también era distinta: Ahora remaban despacio y alejados de la costa, dejando que el gasto lo hiciera el río. A Paco le daba un poco de aprehensión ir tan lejos de los árboles, porque por allí no pasaba nadie ni debían esperarlo; la navegación comercial sólo sube y baja por el Guazú hacia San Pedro, Villa Ramallo y San Nicolás, y la Prefectura recorre los brazos interiores dos o tres veces al año con los de Fauna, buscando furtivos. Si les llegaba a ocurrir algo en esa inmensidad, mejor que se despidieran.
Como el día anterior, cada tanto veían un pescador revisando sus espineles y no muy lejos, la ranchada plagada de criaturas y perros. Ninguno iba a la Escuela 18 ni a ninguna otra, porque era mucha distancia para ir y volver todos los días. En la orilla siempre había unas jaulas de madera semisumergidas, donde ponían los peces para que se mantuvieran vivos hasta que pasara la chata del acopiador, una vez por semana. Tenían que ser ejemplares grandes, los mejores del río, para que no se escapen entre los palos. Surubíes, patíes, bogas, sábalos, mandubás y algunas jaulas reforzadas con alambre, para poner a los dorados separados y que no se lastimen entre ellos. Cuando el río crece hay que tener cuidado con las palometas, porque salen de las lagunas haciendo desastres y el pescado mordido no sirve para vender.
El acopiador operaba desde Puerto Ruiz, bajando por el Gualeguay en una chata palera que tenía la bodega forrada en telgopor. No pagaba con dinero, sino haciendo trueque por fideos, harina, sal, azúcar, yerba, polenta, galleta, papas, batatas, porotos, todo a granel y lleno de gorgojos, algunas latas de tomate en conserva, mucho vino y caña, en fin, mercaderías baratas no perecederas… Un negocio redondo. El pescado era limpiado en el viaje de regreso y puesto en cajones con hielo, que al llegar al puerto pasaban a un furgón térmico para llevarlo a supermercados de Buenos Aires. Los controles del Senasa no existían y el puesto caminero de Brazo Largo lo pasaban de noche dejando un par de dorados, o no podrían salir de la provincia.
Después del mediodía y con el estómago invadido por un vacío infinito, avistaron un caserío de paja y cañas, una pequeña aldea de chozas armadas sobre postes de sauce, que en la inmensidad de verde y agua parecía un progresista emprendimiento costero. Al acercarse, la realidad los golpeó nuevamente. Una jauría de perros cimarrones precedía a un enjambre de criaturas que salieron a recibirlos, y detrás varias mujeres de edades diversas. Algunas adolescentes que no tenían más de trece o catorce años, sostenían bebés en brazos que parecían hermanitos, pero que seguramente eran sus hijos y hasta un segundo antes habrían estado amamantándolos. Una chiquita llevaba acurrucada una cría de carpincho, acunándola como a un muñeco. Las cuatro o cinco casillas eran verdaderos nidos de chinches, no se veía ninguna clase de mueble, y para no saber qué pasaba con los piojos y las pulgas, Paco se mantuvo alejado.
Las construcciones elevadas dejaban un amplio claro central, una especie de placita de tierra pelada, donde un tocón con un hacha clavada hacía el papel de monumento. En el suelo había varios fogones apagados, donde al atardecer quemarían pasto para espantar los mosquitos, salvo uno en que una olla cuartelera completamente negra estaba sobre el fuego, y en ella hervía un guiso de carne y papas. Fausto se daba corte explicando a las mujeres y los chicos el asunto del censo; había aprendido la historia a fuerza de escuchar y hablaba como si fuera una autoridad.
Paco se sentó en un tronco y fue censando uno por uno a grandes y chicos. No les hacía muchas preguntas porque la mayoría eran de respuesta obvia, como si tenían obra social, auto, televisor, baño con inodoro, cocina a gas, horno microondas, cuántos dormitorios había en la casa y si tomaban las vacaciones en el país o en el exterior. Respecto a la profesión u ocupación y los medios de vida, el asunto era más conversado. ¿Acaso se podía llamar vida a la que llevaba esa gente? Bueno, desde el punto de vista de la subsistencia, sí, pero en cuanto a la dignidad más elemental, no. Vivían de la caza y la pesca, como trogloditas, sin serlo en absoluto. Por otra parte, hablaban bastante bien dentro de sus limitaciones, sacaban conclusiones lógicas y le hacían preguntas a él sobre la escuela y la ciudad, demostrando interés.
Además tenían miedo, porque sabían que sus hombres eran furtivos y los de Recursos Naturales los perseguían, aunque no aparecían casi nunca. Se daban cuenta de que no debían dar demasiada información, porque temían verse perjudicados. De a poco, las mujeres contaron que el acopiador de cueros no era el mismo del pescado, sino que venían dos tipos de mala entraña en una lancha rápida desde Buenos Aires. Les explicaron que los cueros silvestres se mandan para ‘afuera’ y en Brazo Largo no quieren problemas, porque si los agarran interviene un juez federal; entonces cruzan todo el Delta por el agua y así escapan del control, poniendo cara de terratenientes peinados para atrás que recorren sus plantaciones forestales.
Esos hombres pagan los cueros con mercadería y también con munición para las carabinas, cepos, alambre acerado y alguna otra cosa, pero quieren muchos cueros a cambio de eso. A veces les ofrecen billetes, pero los isleros no saben bien cuánto valen y además, no tienen dónde gastarlos. Una vez querían que les pagaran las cosas entregándoles a dos chicas muy lindas, y también estaban seguros que les robaron una nena, porque se dieron cuenta de que faltaba justo después que ellos se habían ido, y nunca más la volvieron a ver.
Cuando Paco terminó con las planillas, los invitaron a comer guiso, que por supuesto no tenía carne de vaca sino de coipo, la nutria criolla, que es como carne de conejo pero más grande, y blanca como la de pollo. Era conmovedor ver el sentido de hospitalidad de esta pobre gente, que habiendo almorzado más temprano y teniendo la comida preparada para cuando volvieran los hombres, convidaban a los dos extraños sin dudarlo y sin pedir nada a cambio. Aceptaron con mucho gusto aunque con vergüenza, ya que no podían aportar nada como hubiera correspondido. Explicaron a qué se debía y relataron la experiencia con los gusanos del día anterior, pero eso dio pié para que les contaran una cantidad de anécdotas similares y peores, que le hubieran quitado el apetido a cualquiera con menos hambre que ellos.
Después de comer y cuando ya se aprestaban para seguir viaje, alguien dijo:
-Parece que se van a ir sin censarlo al Elvio…
-¿A quién? ¿Quién es?. No habían visto a ningún hombre por allí en todo ese tiempo.
-Don Elvio. El que vive en aquella casilla.
-Ahh, y él no sale a cazar o pescar?, preguntó Paco pensando que tal vez estaría enfermo.
-Noooo. Él no se dedica a eso…
-Ahhhhh. Y viendo que la montaña no vendría a Mahoma, Paco enfiló para el rancho que le habían indicado, llevando bajo el brazo su cartera con las planillas.
-Bueenaaas, con permiso… dijo Paco al asomarse por la puerta, y vió a un hombre maduro, de baja estatura, acostado en un jergón de mala muerte. El paisano se puso de pie y le tendió la mano con amabilidad.
-Paze, paze, le dijo ‘ceceando’ como los gauchos de Entre Ríos.
Paco prefirió no entrar, alegando que estaba oscuro y no veía bien, así que se sentó medio de lado en la entrada, poniendo un pie en la escalerita de palos y apoyando los papeles sobre sus rodillas. Le explicó lo del censo, toda la historia que estaba cansado de repetir, pero el hombre dijo que ya lo habían censado otras veces y sabía de qué se trataba. Tenía una libreta de enrolamiento totalmente destruída, de las antiguas que incluían la Constitución Nacional, y hasta la foto era irreconocible, se ve que varias veces se le había caído al agua. El cuestionario iba bien, salteó lo de ¿piso de mosaico, madera, cemento o tierra? Era de maderas medio podridas y en las juntas, cañas, pero algún inútil en Buenos Aires pensaría que era parquet o tarugado. Sin preguntar puso «tierra», por ser lo que más cuadraba con las circunstancias, aunque fuera mentira.
-¿Profesión u ocupación?, le preguntó.………………………..
-¿Cuál es su profesión u ocupación?, dijo más fuerte.
Paco lo miró. El islero le devolvió la mirada fijamente. Paco arqueó las cejas y sosteniendo su mirada le dijo:
-¿En qué trabaja, qué es lo que hace? ¿A qué se dedica?
Nada. Era como si no hubiera preguntado.
-¿Qué pasa?. Paco miró para todos lados, por si hubiera algo que él no percibía, miró al hombre otra vez, siguió su mirada y se dió cuenta que afuera, en el patio, se había congregado toda la población local, grandes y chicos, hasta los perros, mirándolos a ellos con los ojos dilatados y en silencio. Algunos pibes se reían nerviosamente, hasta que desde atrás ligaban un coscorrón.
-¿Qué pasa?, repitió juntando hacia arriba los dedos de la mano. Se dirigió a una mujer que parecía tener cierta autoridad: -¿Qué pasa?
Eeeehh, naa, dijo la mujer, y salió para el costado llevándose a su hija del brazo, mientras a su lado otra agarró a un crío de la oreja y desapareció por el fondo. Los demás se fueron como si hubieran dejado la leche en el fuego, y quedaron los perros, mirando para un lado y para el otro.
Paco se enderezó y pensó: -¿En qué anda éste? ¿Cuál es el misterio? ¿Será contrabandista? Imposible, aquí no es frontera. ¿Traficante de drogas, tratante de blancas? ¿Acá? Mmmm, me parece que no da el perfil, o yo estoy muy equivocado… ¿Travesti? Hay de todo en la Villa del Señor. Lo miró de vuelta y casi se le escapa una carcajada. No, imposible.
A esa altura el hombre miraba el suelo como si fuera un reo y transpiraba copiosamente. Paco le dijo:
-Siéntese, así charlamos (si acaso hubiera sillas), póngase cómodo. El otro ni se movió.
-Mire, yo tengo que anotar acá qué es lo que hace usté, ¿Sabe? ¿Ve?
-Zí.
-Y bueno, usté me dice en qué se ocupa, si pesca, corta madera, teje redes, construye o arregla canoas, o lo que sea, y yo lo escribo, o buscamos la forma de ponerlo, y listo! ¿Ve que es fácil?.
El hombre asintió con la cabeza.
-Bueno, cuénteme ¿cuál es su actividad?
Igual que antes. Silencio.
Paco se estaba engranando. El islero tenía la camisa empapada de transpiración. El ambiente se estaba poniendo denso adentro de la choza, a pesar de que era primavera.
-¿Qué le pasa? ¡Contésteme algo, hombre! Si no se puede escribir, no lo escribo, pero tiene que decirme qué es lo que hace y vemos. ¿Es cuatrero, roba ganado?
-Noooooo, no zeñor, nooo, cómo va a decir ezo…
Éste seguro que es fugitivo, está aterrorizado, pensó Paco. Lo debe buscar la policía en las dos provincias y no tiene para dónde disparar. ¿Qué habrá hecho? Ahora quería saber a toda costa.
-Bueno, mire, yo no tengo todo el día y a este paso se nos va a hacer de noche. Mañana tengo que estar en la escuela, y no me puedo ir sin completar los papeles. Usté tiene la obligación de contestar las preguntas que están acá y si no lo hace es seguro que venga la policía a preguntarle.
El paisano había bajado tanto la cabeza mirando al suelo, que su cuello formaba un ángulo de noventa grados con el pecho, y se frotaba las manos y los dedos nerviosamente. Fausto se acercó al pie de la choza y le dijo a Paco:
-Maestro, se nos está haciendo tarde, mire que si nos agarra la noche vamos a tener que acampar en el monte otra vez…
-Está bien, no hay problema, ya termino.
¿Y…?! Déle, dígame, algo debe hacer, ¿no?.
.-Zí.
-¿Y qué hace, si se puede saber?
Sin levantar la vista, el hombre murmuró algo incomprensible.
-¿Qué?
-Mñngñgnñg…
-Perdone, no le entiendo lo que dice. Hable más fuerte…
-Eeeeeeemmm, yo… yo zoy pajero, dijo con un hilo de voz apenas perceptible.
Paco le clavó la mirada. Pensó, -Éste me está cargando, no puede ser. Se hizo el que no entendió.
-Perdón, ¿Cómo?
El hombre había levantado la cabeza como si estuviera jugado, dispuesto a sacarse un terrible peso de encima, y también lo miraba fijamente mientras dijo, más fuerte:
-¡Yo zoy pajero!
Paco casi no podía contener la risa, pero apretó los labios y puso cara de preocupado, porque el otro parecía haber adoptado una actitud desafiante. Afuera se escuchaban risas y murmullos, se ve que el chusmerío ya tenía la información y era justamente lo que estaban esperando.
-Aaaahhhhh, ejem, qué bien. Sí, sí, ejem. Está bien. Esto no podía estar pasándole a él.
-Y dígameee, mmm…, en qué consiste su trabajo? ¿Qué hace concretamente, si se puede saber?.
-Ezteee, yo corto paja, en el bañado, y la llevo a Zan Pedro pa’ techar loj quinchoz.
-Ahhh, claro, o sea que es… ehhm, ¿Cortador de paja?

Zí, zí, ezo zoy, ezactamente. ¡Cortador de paja! De golpe se distendió igual que el homicida al confesar su delito, y el rostro se le iluminó, como a Newton con su manzana al descubrir la gravedad, o Arquímedes al gritar ¡Eureka! cuando comprendió por qué flotan los barcos.
-Bien. Entonces vamos a poner «cortador – de – paja». ¿Qué le parece?
-Zí, zí, muy bien zeñor, ¡Cortador de paja!
Paco metió los papeles en su cartera y saltó al suelo. Fausto, que era la discreción personificada, intercambió una rápida mirada. Se le reían los ojos, para adentro, no había más que vérselos.
-Bueno vecino, si tiene listo el bote, nos vamos.
-Cuando quiera, maestro, está todo preparado…
Se despidieron de la gente y subieron al bote, apartándose de la orilla para alcanzar la corriente más fuerte, mientras saludaban con la mano a los que se quedaban en tierra. Fausto remaba con fuerza porque estaban muy atrasados, y el bote avanzaba con inusitada velocidad a favor del río. Paco iba sentado en la bancada de popa y se reía sólo, recordando el asunto de Elvio. Cuando levantó la vista vió que Fausto sonreía también.
-Maestro, fíjese en esa bolsa que está ahí abajo.
La revisó y vió con sorpresa que había un matambre de carpincho, perfectamente cocinado, un verdadero manjar de las islas, algo muy difícil de conseguir.
-¡Fausto, estamos salvados!. Pensar que él no había llevado ni un caramelo para regalar.
Mientras el bote se deslizaba silenciosamente en esa inmensidad de agua, verde y cielo, Paco se quedó pensativo, haciendo un recuento de sus experiencias de estos dos días. Tal vez tendría que rever sus proyectos. Si se compraba una lanchita pescadora, con un motor de treinta y cinco caballos, no más, en una hora podría hacer la navegación desde Gualeguay hasta la escuela, y el ahorro de tiempo compensaría el gasto.
Él tenía dos novias, ex compañeras de la Escuela Normal, una que era maestra rural en el Rincón de Nogoyá, entre Gualeguay y Victoria, y la otra, enfermera en el hospital de Villa Paranacito. Como él paraba en Olt, que queda más o menos en el medio, en la casa de sus padres, un fin de semana visitaba a una y el otro a la otra, para no sobrepastorear el potrero, como quien dice. Pero la verdad es que las quería mucho a las dos, y casi era más amigo que novio.
Tal vez tendría que tantear el panorama, a ver si alguna quería irse a vivir a la isla. La Escuela 18 ya tenía unos cuantos alumnos, y a poco que aumentara la población escolar, se justificaría tener dos aulas y habría lugar para la maestra. Si agarraba viaje la enfermera, podría juntar firmas y pedir la instalación de una sala de primeros auxilios, porque la verdad es que hacía mucha falta, y ella podría presentarse para cubrir el puesto.
¿Y si llevaba a las dos para allá? No, mejor no; eso iba a ser para problemas…
Bueno, tendría que pensarlo y decidirse…
-Fausto, déjeme remar un rato a mí, así descansa.
-No maestro, faltaba más.
-Pero al final, usté va a remar toda la vuelta…
-¿Y qué tiene de raro, acaso yo le pido que me deje enseñar?
-No, no.
-¿Y entonces?
-Mmm, tiene razón…
FRANCISCO JAVIER MARTIN – Abadejo
– Registro D.N.D.A. Nº 395847
Nota del autor: Todas las situaciones relatadas son verídicas, aunque sucedidas en distintos lugares, momentos y circunstancias. Paco Jáuregui existe, es misionero, maestro que nunca ejerció, fue agente de policía y después ingresó a la Prefectura. Por circunstancias de la vida debió abandonar la Institución después de veinte años. Fue vendedor ambulante, tripulante de barcos pesqueros,trabajó como agente marítimo en Puerto Madryn y actualmente consiguió empleo en Buenos Aires. La última anécdota le sucedió a él mismo en 1975 en la ex isla Apipé, que quedó bajo el lago de Yacyretá.