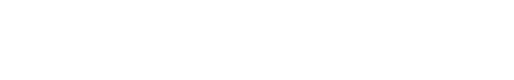La niebla
Por A. B. Ojeda *
Raúl estaba sin dormir, desvelado por la ansiedad acumulada entre aprontar su bote nuevo, cañas de pescar, carnada, anzuelos, comida, bebida, botiquín, herramientas, lonas, frazadas y mil cosas más. Sus hijos, alterados con la idea de pasar un fin de semana largo pescando en el Delta, estrenando un inflable gris de cinco metros, con piso rígido y motor de veinticinco caballos. Lo equiparon con ancla, cabos de fondeo y amarre, chalecos salvavidas, remos, bengalas, matafuegos, bandera, un tanque adicional y dos cajas de plástico con tapa, para poner todo adentro y que no rodara al navegar.
Iban con su amigo Jorge, conocedor de las islas y con experiencia, ya que había tenido una lancha durante varios años. Salieron temprano desde Dique Luján, bien abrigados, después de comprar nafta y preparar la mezcla con aceite, ante el embeleso de sus hijos, Guillermo de once años y Carlitos de nueve, que veían la maniobra como un ceremonia esotérica destinada a obtener grandes peces, que serían asados en un fuego de leña para deleite de la expedición.
Mientras amanecía cruzaron la Primera Sección, remontando el Canal Arias entre jirones de neblina, y al bajar el Palmas vieron salir el Sol, que Raúl se ocupó de resaltar con su gran admiración por las bellezas naturales. Se internaron en la Segunda Sección por el arroyo Estudiante y luego el Felicaria, donde hay pocas casas y muchas de ellas, abandonadas. Esa zona los impresionó, porque a esa hora no pasaba ninguna lancha, y los árboles tan altos con sus copas formando una especie de galería y los helechos colgando de las ramas, les hacían sentir que estaban en un bosque de fantasía.
A media mañana llegaron al Paraná Miní, donde se detuvieron a comer algo y tomar café, amarrados a un árbol. Luego siguieron por el canal Arana, aunque los chicos querían preparar sus cañas, pero Jorge explicó que la zona era transitada por los isleros, y tendrían que entrar en la Tercera Sección para encontrar un remanso, en la boca de algún arroyo tranquilo. En una hora llegaron al Barca Grande y pensaron dónde hacer campamento. ¿Ir al Río de la Plata, hacia Los Pozos? ¿O mejor remontar hasta el Guazú? Si buscaban soledad, convendría seguir el Naranjo. Jorge se inclinaba por lo primero; Raúl prefería no ir al río abierto con los chicos.
Guillermo y Carlitos querían parar ahí, pero pasarían lanchas viniendo de Palmira y Guazú Guazucito, cruceros yendo a Carmelo, y chatas paleras bajando desde el Ceibito y el Sauce. Así que optaron por ir a la boca del Barca, sin salir a aguas abiertas. ¡Qué placer! El ancho cauce de agua limpia, para ellos y nadie más, sólo el ruido del motor y el agua que apenas golpeaba contra los pontones. El cielo algo nublado y un viento leve del Este recomendaban no exponerse, para pasarlo bien.
Después del Pantanoso y el Barquita, el paisaje se volvía decididamente agreste, no se veían más plantaciones forestales y el monte, cerrado, disminuía su altura. A lo lejos, después de una amplia curva del río, entre juncales interminables, el horizonte dejaba ver la desembocadura. Encontraron un riacho sin salida, que podría ser bueno para el campamento. Si hubiera pesca sería ideal, aunque por seguridad, dormirían a bordo.
Buscaron donde desembarcar, algo bastante difícil con semejante vegetación, hasta que vieron lo que parecía una angosta bajada, abierta en la orilla por algún animal, tal vez carpinchos o coipos. Despejaron un poco la maleza e hicieron un claro, bajando el equipo para dejar espacio a bordo, aunque sentían que los mosquitos tenían más hambre que ellos. Jorge encendió fuego con leña del lugar, mientras Raúl y los chicos tendían un espinel cruzando el cauce, encarnado con cebos y pastas que llevaron en unos recipientes. Pusieron dos líneas en la entrada, una de fondo y otra flotando, dejando lugar para pasar con el bote.
Mientras almorzaban oyeron chapoteo en el arroyo, así que Guillermo y Carlitos corrían inquietos de un lado a otro. En unos metros, Raúl dejaba de verlos y eso lo enervaba, pero como ambos sabían nadar, no quería reprimirlos. Después de comer, armaron las cañas de pescar y se calmaron. Luego, recorrieron el espinel y sacaron una boga grande; en cambio en las líneas había dientudos, que sólo sirven de carnada. Con Jorge salieron al Barca y aguas abajo tendieron un gran espinel, que les había llevado meses preparar. Tenía quinientos metros y cien anzuelos, pero olvidaron el fondeo, así que desataron el ancla poniéndole un chicote al extremo de la tanza, y la largaron al agua. Después, mejor que no fallara el motor…
Al atardecer, los mosquitos estaban más agresivos. El repelente apenas los tenía a raya, pero picaban sobre la ropa, entre el pelo, se metían por la nariz y los oídos, y al abrir la boca. El humo de un fuego con pasto ayudó hasta que oscureció, cuando se calmaron gracias al frío. Habían juntado leña en cantidad, y prepararon un fogón para asar la boga y entrar en calor. Los chicos se caían de sueño, pero gozaban de la aventura, así que sólo después de cenar se fueron a dormir al bote, apretados, pero seguros. Jorge tenía una bolsa y se acostó junto al fuego, ya que Raúl iría a bordo para no dejar solos a sus hijos. A ellos les gustó la idea y en minutos estaban completamente dormidos bajo las frazadas.
Los grandes conversaron un rato junto al fogón, saboreando el espirituoso contenido de una petaca. El cansancio los venció y también se dispusieron a dormir, así que Raúl fué al bote y se acomodó según lo previsto. No había mucho lugar, pero era como estar en un nido, bien arropado con su frazada y arriba una gruesa lona cubriéndolos a todos, para evitar el rocío. Se durmió escuchando los sonidos de ranas y grillos, ya que por lo demás todo estaba absolutamente tranquilo y ni siquiera soplaba algo de viento.
En algún momento un ruido lo despertó, y por las dudas se incorporó a mirar. Hacía frío, todo estaba mojado, y se veían pasar lentamente manchones de neblina sobre el río. El fuego se había apagado y Jorge dormía profundamente, con su bolsa de dormir, una loneta y un poncho impermeable encima. El silencio era absoluto. Esperó un poco y se iba a acostar otra vez, cuando sintió unos golpes en el agua, aunque no en el arroyo, sino más afuera. ¿Qué pasaría? ¿Por qué ese ruido? Al momento se repitió, como lo haría un pez al debatirse en el espinel largo. Raúl dedujo que se había enganchado una pieza grande, y la estarían acosando las palometas. Debía ser cerca de la orilla, si no ni lo habría escuchado, y además, a las «primas» de las pirañas no les gusta exponerse a la corriente.
A la mañana siguiente, cuando recorrieran el espinel, sólo la cabeza colgaría del anzuelo. El chapaleo se sintió otra vez, fuerte y por más tiempo. ¿Jorge querría ir? Quizás le reprocharía no haberle avisado. En unas horas habría varios peces enganchados. Uno más o menos, no significaba nada… A Raúl se le fue el sueño, cobró el cabo a tierra y descendió, aunque no despertó a Jorge, que dormía como un lirón. Quiso cruzar el monte, hacia donde ataron el espinel, pero la vegetación estaba húmeda como si lloviera, había barro y la oscuridad era total. No existía sendero alguno y temió perderse.
Volvió al bote. Los chicos no se movían, estaban en su mejor sueño. Pensó que remando cerca de la orilla podría salir del arroyo, llegar al espinel y siguiéndolo, ir hasta el pez, que no estaría lejos, ya que cada tanto se escuchaban sus intentos por escapar. Luego, volvería por el mismo camino, siempre sin usar el motor, y tendrían pescado frito para el desayuno. Tomó un remo, soltó el cabo y bogó lentamente para salir del arroyo. Afuera, el Barca Grande bajaba y la corriente lo llevó pegado a la costa. Parecía que salía vapor del agua, y no podía ver el hilo en esas condiciones. Necesitó usar la linterna para encontrarlo, sin seguir de largo.
Finalmente lo vió, lo sujetó con las manos y se fue internando en el río, hasta que aparecieron las brazoladas con sus anzuelos, que fue cambiando de banda cuidando de no engancharse, porque ya estaban sin cebo. Al mover el hilo volvió a sentir los golpes en el agua, más lejos. Pasaba los anzuelos con miedo de que se clavaran en los pontones del bote, o en sus manos. Después de unos cien metros, llegó donde estaba el pez, un dorado que no se quedaba quieto ni un segundo. Miró la costa y distinguió las copas de los árboles contra un fondo de estrellas. Quiso subirlo con el nylon, pero pesaba mucho y se iba a escapar. Tampoco podía soltar el espinel, así que lo pasó por delante del motor fuera de borda, para tener las manos libres.
Sintió como la corriente chocaba contra el espejo de popa. Buscó el bichero y acercó lentamente el animal, para tenerlo a su alcance. Si llegaba a morder la tanza, la cortaría inmediatamente y se escaparía. Probó varias veces, hasta meter de un golpe el gancho por las agallas y levantarlo. El pez se sacudía con tremenda fuerza, pero lo sostuvo firmemente, y metiéndolo en el bote lo depositó en el piso, a un costado. Era un dorado de unos diez kilos, y sangraba por todas sus aletas que estaban casi completamente comidas, incluso la cola. Por eso no había podido escaparse, y la maniobra no fue tan difícil.
Mientras la corriente empujaba contra la popa, tomó el espinel para volver. Al desengancharlo del motor y antes que pudiera hacer algo, el nylon se cortó, desapareciendo ambos chicotes en el agua con un siseo instantáneo, fulminante… Se quedó mirando donde debía estar la tanza. Entonces sintió que algo se posaba en su hombro y giró aterrorizado, para ver que detrás suyo estaba Guillermo, mirándolo con cara de sueño. Raúl recuperó la respiración y le dijo que se acostara, que no pasaba nada. Sólo estaba cambiando la amarra porque el río crecía, mintió.
Tendrían que volver remando, o poner en marcha el motor. Miró hacia la costa para ubicarse mientras tomaba un remo, y el corazón se le achicó, porque no estaba seguro si lo que apenas veía era la copa de los árboles, o un banco de niebla. Comenzó a remar con fuerza, pero al cabo de diez minutos no habían llegado a ningún lado. Volvió a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que equivocó la dirección, ya que las copas de los árboles estaban a su espalda.
Ahora quedaban más lejos, así que bajó el motor y lo puso en marcha. No se arriesgaría con sus hijos a bordo, y en un minuto estarían en la costa. Aceleró un poco, pero después de un momento los árboles se veían igual, y atrás… ¿Cómo? ¡Ya tendrían que estar en la orilla! Miró a todos lados y comprendió que los rodeaba la niebla. Aunque no tenía brújula, mantuvo una dirección mirando la estela, para no desviarse. Después de quince minutos, seguían sin llegar a ningún lado, así que viró en ángulo recto, mientras la niebla parecía cerrarse más.
Durante casi media hora navegó siguiendo el nuevo «rumbo», sin resultado. Estaba perdiendo el tiempo y malgastando combustible. Quedaba poco, así que disminuyó la velocidad y trató de pensar. Detuvo el motor y optó por esperar que se disipara la niebla, o amaneciera. Estaba empapado de sudor frío, y pensaba que podría fondear si tuviese el ancla, que había usado con el espinel, que no se hubiera cortado si hubiesen puesto una piedra. Guillermo estaba despierto y lo miraba. Iban al garete, corriente abajo hacia el Río de la Plata. ¿Dónde irían a parar? Si al menos cambiara la marea, la bajante se detendría.
El tiempo pasaba lentamente y Raúl se sentía muy descompuesto, pero hizo algunos cálculos, mentalmente. Cuando se despertó eran las dos de la mañana, y aún pasó media hora hasta que salió del arroyo, con bajante. O sea que a más tardar, la marea cambiaría a las ocho o antes, y eran casi las cinco de la mañana. La corriente tiraba al menos dos nudos, unos cuatro kilómetros por hora, en tres horas serían doce kilómetros, distancia con la cual estarían… ¡Maldición! No quería ni pensarlo. Se arropó con la frazada e hizo señas a su hijo mayor para que se durmiera, sin mucho énfasis. Mientras apretaba los dientes, se quedó observando al pez, que mantenía con la cabeza arrinconada para prevenir una mordida. Sentía que lo miraba de reojo, como diciéndole ¡Já, ahora parece que las cosas se van emparejando!
Luego de un largo rato, de pronto y en medio del silencio, el frío y la niebla asfixiante que los rodeaba, le pareció percibir el ruido de un motor, muy débil, pero cada vez más claro. Trató de aguzar la vista, pero no sólo no veía nada, sino que ni siquiera podía precisar de dónde venía el sonido; parecía que llegaba de todos lados. Tomó la linterna. Si no estaba soñando y alguien pasaba cerca, vería las luces de navegación y haría señas en esa dirección. Pero, ¿Quién podría estar navegando a esas horas, en semejante cerrazón?
Sentía el ruido más cerca. Era un motor diesel, sin duda, así que encendió la linterna y barrió con la luz a todo alrededor. Con semejante humedad, el ruido lejano podía parecer cercano, o quizás no… Cuando se quiso dar cuenta, pudo alumbrar apenas por un instante una chalana pesquera amarilla que pasó a no más de diez metros de su costado. Iba con todas sus luces apagadas y la timonera cerrada. Le gritó pero no se detuvo, ni nadie se asomó. Probablemente iría a recorrer los palangres en Playa Honda, cuando amaneciera. Al ver la luz, el patrón habrá pensado que ellos estaban pescando, y las señas eran para que no los fuera a embestir…
Raúl ensayó un último grito rabioso, y quedó desolado. Si lo escucharon, habrán pensado que los maldecía por pasar tan cerca, o por ir sin luces para evitar el reflejo en la niebla, total por allí no navega nadie. No obstante, se sobrepuso al pensar que si el pesquero iba aguas abajo, sólo tendrían que «cruzar» su estela para alcanzar la costa, siempre que no estuvieran ya en aguas abiertas. De un salto trató de poner en marcha el motor, con tanta fuerza que por suerte arrancó al tercer piolazo, a pesar de estar frío. Metió la marcha, aceleró a fondo y viró, apuntando de memoria hacia donde creía que había pasado la otra embarcación. Adelante, la niebla era una pared, así que miraba la estela tratando de no navegar en círculo, como sospechaba que lo había estado haciendo antes.
Antes que pasaran cinco minutos, el bote entró de golpe en un juncal y Raúl soltó el acelerador al salir despedido hacia adelante. El motor se detuvo, con la hélice clavada en el barro. Al menos, de allí no se moverían, así que se dispuso a esperar que amaneciera. Después de forcejear un momento, logró levantar el motor y revisar el propulsor, que a la luz de la linterna se veía como una albóndiga de barro y juncos enredados. Parecía no haberse dañado en el fondo blando. Miró hacia proa y vió que Guillermo seguía observándolo con los ojos muy abiertos. Tragó saliva dificultosamente, por el nudo que sentía en la garganta…
A las siete de la mañana comenzó a clarear, aunque la niebla era más espesa que nunca. Sobre el bajío el agua estaba quieta, sin poder distinguirse si aún descendía o no. Con la luz, Carlitos se despertó y no entendía nada, aunque su hermano le dijo algo al oído, así que Raúl explicó a sus hijos lo que había pasado; no tenía objeto engañarlos. Les dio unas galletitas, y recién después de las nueve apareció el pálido disco del Sol, filtrado por la niebla. Sin embargo, hasta que no tuviera una visión clara del horizonte a todo alrededor, no se moverían de allí.
Se dedicó a limpiar la hélice con el cuchillo de pesca, hasta que por fin, cerca de las diez y como por arte de magia, una leve brisa disipó la niebla, viendo que estaban casi afuera de la desembocadura del Barca Grande. Hacia el Este se distinguían las islas Solís y Oyharvide, y al Sudoeste, lejanos, algunos de los postes que señalan los Pozos. Raúl se orientó y con el remo, sacó el bote del juncal. Antes de dejar los juncos, bajó el motor y lo puso en marcha, rezando para que el barro no hubiera tapado la circulación de agua.
Navegaron al norte manteniendo el Sol a su derecha, remontando la costa de estribor, y así deberían llegar al arroyo desde donde salieron, si no se perdían entre los juncales. Como iban despacio, economizando combustible, pasaron casi tres horas antes de divisar desde lejos -en pleno mediodía- la silueta de Jorge, parado en la costa, que hacía señas agitando los brazos frenéticamente. Cuando finalmente se acercaron, estaba muy enojado, se diría que furioso, porque pensó que por alguna razón desconocida se habían ido, dejándolo allí abandonado. Raúl le dijo que se tranquilizara, ¡Cómo iba a pensar eso! Simplemente habían salido temprano a ver si el espinel tenía algo, y cuando se cortó tuvieron que esperar hasta que se disipara la niebla, para volver. No le aclaró que eso fue a las dos de la mañana.
Guillermo lo volvió a mirar con ojos tremendamente redondos…
FIN
* Seudónimo utilizado por Javier Martín (abadejo)