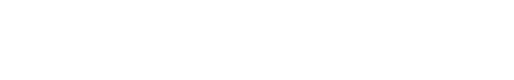El brazo de los muertos
Por abadejo
El velero navegaba muy despacio costeando aguas arriba las barrancas de la Punta Martín Chico, cortando la bruma en la madrugada del Río de la Plata. Era una antigua balandra de cabotaje, construída en lapacho hacía cien años en un astillero de La Boca, y debió ser muy elegante en otra época, con sus casi dieciocho metros del codaste al codillo, proa violín y popa «cola de pato», aparejo cutter de tres foques y una gran vela cangreja de algodón egipcio teñido con tanino.
Ahora, el barco estaba tan estropeado que los carpinteros italianos que lo habían armado seguramente no reconocerían su obra. La pintura descascarada, sus tracas empatilladas, las velas llenas de parches, la escandalosa rifada y perdida hacía años, los obenques oxidados y la caseta ennegrecida de moho. El bauprés se había quebrado en un terrible pampero y sólo quedaba el botalón, quitando bastante rendimiento al ya reducido velamen. El calafateo de la cubierta estaba cuarteado, con el pabilo asomando en muchas partes, y cuando llovía el agua entraba a la bodega mojando la carga.
Al timón iba un viejo lobo de río con edad indefinida y mucho tiempo embarcado, tal vez más de lo que él quisiera. Pedro tenía libreta de patrón baqueano y conocía al detalle todas las corrientes, canales, piedras y bancos del Canal Uruguayo, los puertos naturales, puntos notables y referencias de la costa, los remansos y las canaletas de los riachos navegables. No necesitaba de las boyas; con una mirada al horizonte le bastaba para saber su posición y hacia dónde tenía que ir, de noche o de día. De hecho nunca navegaba por los canales dragados, puesto que su calado lo eximía de esa necesidad y hasta resultaba peligroso por la presencia de los grandes vapores, incapaces de maniobrar aunque él tuviera cierta prioridad yendo a vela.
Antes lo acompañaba un tripulante, un hombre de más edad que lo ayudaba en las maniobras y además cocinaba, pero hacía años que estando en Sauce fue a tierra para atender un asunto en Lacaze y desapareció. Lo esperó hasta el otro día y luego hizo la exposición y zarpó. Mucho después se enteró que le habían metido una puñalada entre las costillas, según decían por una mujer, y había estado internado en el hospital bastante tiempo antes de reponerse. Fue una lástima que no volviera a embarcarse, porque era de esos marineros que interpretan lo que el patrón piensa hacer, antes que lo diga; comía poco, dormía menos y casi no hablaba. Sólo fumaba un eterno cigarrillo liado, mientras meditaba sentado en el tambucho de proa.
Pedro extrañaba la silenciosa presencia del marinero, pero no quiso embarcar a ninguno más. Todos los que se presentaron parecían tontos, no sabían nada de navegación, del río o de los barcos, ni mostraban interés en ello. Posiblemente andaban al garete en tierra, y lo mismo estarían a bordo que conduciendo un carro, picando cascotes o arreando vacas. Lo lamentaba mucho, pero su barco no sería un refugio de desocupados o fugitivos de la policía, corriendo el riesgo de que una distracción terminara con su viejo madero contra un muelle, o con la jarcia rota y el mástil partido. Antes de eso, prefería hacer las maniobras él solo.
Había zarpado de Montevideo una semana antes, desde el Muelle 10 de cabotaje que está al fondo de la bahía, y navegó como siempre por fuera del canal interior cuidándose del banco San Pedro, para llegar al embarcadero del frigorífico en Punta Lobos, detrás de los diques nacionales que están al pie del Cerro, donde generalmente había algún cargamento de latas de conserva para enviar al norte.
Sin embargo, no tuvo suerte. Por más que peleó el precio del transporte, y hasta terminó prácticamente regalando el flete con tal de que le dieran una carga, era muy difícil que pudiese competir con los camiones frigoríficos, que en unas cuantas horas cruzaban el país y ponían un envío en la frontera si era necesario, o más allá. De cualquier manera, le dijeron que lo tendrían en cuenta y si salía algún despacho para la costa del río Uruguay, lo llamarían.
Así que siguió viaje hacia la boca del río Santa Lucía, donde entró como siempre aunque sin fe, porque allí sólo había una cooperativa de pescadores que proveían al mercado de la Capital, y ésta quedaba muy cerca por tierra. No obstante, el fondeadero era bueno para dormir y al otro día salió tranquilo para seguir remontando la costa. No es que temiera dormir al timón, lo había hecho miles de noches, pero el banco Santa Lucía se internaba mucho en el Río de la Plata y enfrente estaba hundido el viejo «Brasil» con sus hierros a flor de agua, esperando a los incautos. Eso lo obligaría a abrirse demasiado, mientras que de día y con marea alta, podía cruzar por un paso que no figuraba en la carta. Al final tardaba lo mismo sin cansarse y le daba tiempo para soñar, como a él le gustaba.
Su siguiente recalada era el muelle de la cerealera en Punta Pavón, donde estaba el silo que se distinguía desde muy lejos. Allí no sólo cargaban granos hacia Argentina, sino que el molino trabajaba bien y seguramente habría un embarque de harina hacia el norte. No calculó que le mandarían un inspector con cara de bulldog, que revisó la bodega y mientras negaba con la cabeza, dijo que había olor a humedad y no correrían el riesgo de que los clientes rechazaran un envío porque tenía hongos. De nada valió explicarle que sólo se necesitaba ventilar, que en la madera vieja el olor es normal, y que el barco… No hubo caso. Ojalá que se les caiga el silo, maldijo, mientras recordaba que años atrás, cuando las carreteras eran de tierra, buscaban la balandra porque su flete a vela costaba la cuarta parte que el de las pesadas chatas de hierro, con sus motores insaciables de gasoil. Pedro largó los cabos y se fue, masticando la bronca.
Y no es que no tuviera motor, de ningún modo; el barco tenía un viejo Fairbanks Morse de seis cilindros, con descompresores en las culatas, duro de encender pero que luego funcionaba como un reloj. Sólo tenía marcha adelante y se usaba especialmente cuando en algún paso había mucha corriente en contra, o si la bajante lo sorprendía sobre un banco y había que zafar la varadura antes que la quilla se quedara clavada al fondo. Lástima que un día el motor se plantó del todo, los talleres navales no tenían interés en ir a revisarlo y Pedro no contaba con efectivo suficiente como para afrontar un desarme completo. Nunca denunció que el motor estaba roto y siguió manejándose con las velas, incluso para las maniobras de atraque y zarpada que ejecutaba con maestría, aprovechando siempre la corriente y el más mínimo soplo de viento.
Después de Punta Pavón entró en Sauce, el primer puerto bien entendido como tal viniendo desde Montevideo, con un buen muelle, fácil de entrar y protegido del viento. Muchas veces había cargado allí cueros para las curtiembres de Paysandú, alimento balanceado para los criaderos de pollos en Nuevo Berlín, o bolsas de arpillera para las arroceras de Soriano y Dolores. Pero las plantaciones de yute desaparecieron, a los pollos les daban harina de carne y hueso, y así todo, cada vez más complicado para vivir y trabajar. Pedro se preguntaba cómo haría la gente en tierra firme, en estos tiempos, mientras amarraba el timón para filar las escotas, porque la brisa venía refrescando y no quería sorpresas. Suerte que él tenía la balandra y apechugaba, aunque no como en otras épocas.
El barco no era suyo en realidad, pero era como si lo fuera. Pertenecía a una antigua empresa familiar de la Capital, heredera de rancio apellido, y había integrado una flotilla de cabotaje que en otros tiempos recorría las costas orientales de un extremo a otro del país. Pedro tenía un poder escrito en papel sellado, que guardaba celosamente en una cartera de hule, junto con los certificados y demás documentos que presentaba cada vez que formulaba el despacho. Era un poder amplio autorizándolo a administrar el barco en nombre de la sociedad, y dos veces al año debía rendir cuentas al armador, entregándole las ganancias luego de deducir su sueldo y los gastos operativos. Tenía muy en claro que siempre debía haber un saldo favorable, o los dueños podrían sentirse impulsados a parar el barco y agradecerle los servicios prestados…
Todos los demás barcos de la flota habían ido quedando por el camino, más pronto o más tarde, tal como los señalaban las cartas sin que figuraran sus nombres. Uno se hundió afuera del banco Jesús María; el segundo se fue a pique a la altura del Muelle Platero; otro se llevó por delante al «Arquímedes» en una noche de niebla frente a Punta Pereyra, y el cuarto quedó en el Bajo La Laja durante una bajante extraordinaria. Uno más se fue a la playa al errar la entrada a Sauce en medio de una virazón, y el último se incendió estando fondeado cerca del muelle de madera de Nueva Palmira. Sólo quedaba el suyo, y un día el armador no apareció más. Por la agencia supo que había muerto de un ataque al corazón.
Pedro siguió navegando por su cuenta, suponiendo que habría un juicio de sucesión y en cualquier momento lo citarían para entregar los bienes bajo su custodia. Llevaba tiempo esperando y no llegaban noticias, así que guardaba los magros ingresos en un hueco de la cabina, para entregarlos cuando fuera el momento. Esos juicios siempre duraban años y años; llegado el caso, quizás podría reclamar una posesión veinteañal o algo así y quedarse con el barco.
El chapoteo en la sentina indicó que la entrada de agua entre las tracas era inexorable, y pronto tendría que dedicar un par de horas al achique, como lo hacía todos los días desde mucho tiempo atrás. La culpa era suya y de nadie más, porque entre flete y flete nada le costaba poner el barco en seco en alguno de los puertos, como Sauce, Carmelo, Palmira o Mercedes, y en cuatro semanas rasquetear, calafatear, masillar; una buena embreada de la obra viva y otra vez al agua, como nuevo. Había varaderos de gente amiga que no le cobrarían por quedarse el tiempo necesario, pero siempre lo dejaba para después. Tal vez estaba cansado y tenia miedo de no terminar lo que empezara.
En Colonia ni se molestaba en entrar. El Puerto Viejo no operaba en cabotaje desde hacía muchos años, estaba totalmente dedicado a las embarcaciones deportivas, y en el puerto comercial los barcos de pasajeros que llegaban desde Buenos Aires ocupaban todo, pagando la reserva de los muelles por el día completo. A pesar de que haciendo navegación nacional, la balandra estaba eximida de abonar derechos portuarios, allí debía pagarle a quienes tenían la reserva, y eso lo hubiera dejado en bancarrota. Lo mejor era seguir de largo, así que pasó por las López casi sin mirar. Ahí el agua corría poco y el barco parecía conocer la ruta de memoria.
Tenía un largo tirón hasta el siguiente puerto. Antes entraba en el río San Juan y lo remontaba hasta el molino hidráulico, cerca del puente de la antigua Ruta 1, siempre que hubiera una buena marea, porque en el trayecto hay piedras en el fondo, pero si podía pasar, cargaba harina. Luego, la instalación poco a poco dejó de funcionar y no hubo nada más. Cuando la estancia de los Anchorena aún pertenecía a esa familia, en verano llevaba cajones de fruta destinados a Montevideo, pero se acabó después que la propiedad fue donada al gobierno. En Conchillas supo cargar adoquines para las calles de Fray Bentos y Paysandú, que a media bodega hundían la balandra hasta el botazo. Lo bueno era que ningún viento la podía escorar, aunque la lentitud para remontar el río era enervante. Después, la compañía Walker cerró, los ingleses se fueron y nada más prosperó en ese lugar, excepto las palometas.
Ahora Pedro luchaba contra la corriente del Canal del Infierno, para pasar entre Martín Chico y la isla Martín García. En cuanto doblara la punta tomaría por el Canal Santo Domingo, donde el agua corría mucho menos y podría seguir sin problemas para llegar a Carmelo. Aunque ya había amanecido, iba buscando los remansos tan cerca de la costa, que le llegaba la sombra de las barrancas. Estaba húmedo y destemplado, propio de la hora, así que puso a calentar agua para tomar unos mates. Después, a media mañana, haría un guiso con papas, fideos y un poco de carne salada que tenía en la fiambrera.
Mientras avanzaba lentamente, rogando que no se muriera el viento, se le ocurrió pensar en su vida. Llevaba muchísimos años a bordo, casi desde que tenía memoria, primero como grumete, después de marinero, hasta que llegó a patrón, muy joven por cierto, y luego rindió para baqueano del Canal Uruguayo y el Río Uruguay, hasta Paysandú. Casi nunca bajaba a tierra, salvo para las cuestiones propias del barco y la carga, por supuesto, aunque siempre sin perder de vista la galleta del reconocible mástil de madera, ya que el mastelero cayó cuando se rompió el bauprés. No tenía familia, al menos no que él supiera, porque en sus buenos tiempos había tenido una novia en cada puerto como todo marinero que se precie, y en algunos puertos, dos, si no recordaba mal.
Su existencia pasaba por el barco, el río, el viento y la carga. Mirar el cielo, ver qué anunciaba, y de acuerdo a ello preparar las velas, tomar unos rizos, o buscar abrigo en la boca de algún riacho. Es lo que hizo durante toda su vida, y en la anterior también… Lo sabía porque lo soñó muchas veces y creía seriamente en la reencarnación, había leído al respecto. Nunca estuvo en Inglaterra ni mucho menos, pero sin embargo estaba segurísimo de haber sido timonel en un pequeño cutter del Támesis, un barquito de madera con el que recorría un circuito laberíntico en el viejo puerto de Londres, entre los Docklands, las esclusas del río Lee, las dársenas de Saint Catherine y los muelles del Southside hasta Jamaica Dock y Greenwich, haciendo mandados para los despachantes y guincheros, o llevando encargos a los capitanes de los pailebotes y clippers que estaban por zarpar.
¿Cómo conocía esos nombres y dónde quedaban esos lugares, si ni siquiera era capaz de hablar en inglés… ¿Cuándo fue eso? Es algo que no podría explicar, sólo lo había soñado repetidamente, siempre igual y con toda claridad, ya lo tenía memorizado y le volvía a ocurrir, le gustaba, era como viajar. Sabía a qué correspondía cada nombre, e incluso hasta dónde quedó y aún estaba aquella embarcación, sumergida en un pequeño dique abandonado sobre la ribera norte del Támesis, a la altura de Wapping, detrás de unos antiguos depósitos de lana inactivos.
Mejor sería ocuparse de los problemas actuales. Cada vez que alcanzaba el través de Martín García, la brisa aflojaba y la corriente lo arrastraba río abajo, y así estaba, serruchando entre el kilómetro ciento once y el ciento nueve, sube y baja. Si el asunto no cambiaba, era mejor fondear, aunque después del mediodía con la plea pudo pasar más cerca de la costa. Dobló Punta Dorado, con la proa abierta del Arenorte amenazando tragarse a todo el que pasara cerca, y enfiló el Canal Santo Domingo que tanto le gustaba por lo tranquilo, aunque angosto. Si hubiera que bordejear sería interminable y fatigoso con la maniobra de las burdas, pero el viento era franco y al caer el sol estaba entrando en el Arroyo de Las Vacas, para ir a amarrar al muelle fiscal de Carmelo.
Esa era zona de grandes viñedos y con un poco de suerte conseguiría algún embarque de vino para el norte. Tendría que moverse y contactar a los agentes de las bodegas Bruzzone, Irurtia u otras de las que hay por allí, y que muchas veces le habían confiado un buen número de barriles para llevar a Mercedes o Fray Bentos, ya que Paysandú y Salto se abastecían desde Bella Unión, en la frontera con Brasil, aunque la calidad no era la misma. Le fue bien y el segundo que visitó tenía un pedido de cien barricas de doscientas pintas, para un fraccionador fraibentino. Era cerca, pero los bodegueros preferían la balandra porque durante el viaje el vino no se agitaba ni se calentaba al sol, que podría agriarlo, y no quedaba expuesto a la merma como en las paradas de los camiones.
Dos estibadores las pondrían sobre el plan de la bodega en tres filas de diez, encima treinta más y otro tanto casi contra los baos, calzadas con tarugos para que no se movieran. Las diez restantes entraban justo en la brazola y arriba sujetaría los cuarteles de modo que les dieran buena sombra, con un encerado listo por si lloviera. Esas de arriba le venían justo para ordeñarlas con una bombita de mano, juntando un poco de cada barril en unas damajuanas que guardaba en el pique de popa, el lugar más fresco del barco. Era sólo para él, un par de vasos en cada comida y tendría para seis meses. Además, no era por exagerar, pero sabía que ayudaba a bajar el centro de gravedad…
Pedro estaba contento, lástima que como la felicidad completa no existe, a la mañana siguiente el bodeguero avisó que habría alguna demora, porque no disponía de vasijas suficientes hasta dentro de dos o tres semanas, en que le llegaría una cantidad desde Montevideo. Eso lo contrarió bastante, porque podían haberle dicho y las hubiera traído él, pero sólo tenía dos opciones: Esperar allí todo ese tiempo, lo cual era como morir lentamente, o seguir viaje y al volver, tomar el cargamento y remontar nuevamente el río. Optó por esto último ya que no tenía otras obligaciones, y mientras tanto no se iba a quedar quieto.
Salió antes del amanecer y enfiló por el Canal Camacho, costeando las barrancas que lo llevaban a Punta Gorda. A él le gustaba el Brazo de los Muertos, en el Río Negro, ése era su paraíso personal, pero esta zona siempre le daba mucha nostalgia, tal vez porque el canal va muy cerca de la costa alta, silenciosa y poblada de árboles. Eran aguas solitarias, donde al disminuír la navegación de cabotaje los pescadores pasaron a ser dueños, fondeando sus espineles y mallones por todas partes. También había contrabandistas que solían operar desde la zona del Arroyo Las Víboras, y en un tiempo su barco supo hacer algunos viajes a la boca del Ñancay, el Gutiérrez y el Barca Grande, donde pasaban los bagayos a chalanas isleras que se metían por los riachos del Delta, pero la verdad es que eso no lo recordaba bien.
La salida al canal principal cruzando los bajos entre las islas Juncal y Juncalito, no tenía secretos para Pedro, pero remontar el río frente a Punta Gorda no era fácil, porque el lugar es angosto y muy profundo. Al abrirse para librar las restingas de la costa oriental, la correntada lo hacía retroceder sin remedio, salvo que viniera un viento firme del cuadrante sur. No obstante, como iba descargado, en vez de anclar se quedó así, aguantando la corriente hasta que se hizo de noche, cuando comenzó a soplar la brisa favorable, que se fue haciendo más fuerte y en la madrugada le permitió pasar. Pedro sonrió con satisfacción.
Ya clareando tiró un rumbo abierto a la boca del Bravo, para esquivar la corriente frente al puerto en la Zona Franca de Nueva Palmira, que antiguamente había sido de la cementera de ANCAP. En la época de la fábrica, desde allí llevó cemento para construír los tajamares que orientan la corriente en algunas curvas del Río Negro, así como a Mercedes para el muelle de tres niveles y el 33 Orientales, y también para levantar el atracadero de hormigón de Nuevo Berlín. Ahora, en ese lugar amarraban vapores gigantescos que cargaban cereales o madera en cantidades impensadas, así que con el siguiente borde entró silenciosamente a la Dársena de Higueritas, que antes fue el puerto de cabotaje de esa ciudad y toda su zona.
Muy lentamente atracó junto a los lanchones de pesca y el de los prácticos, en andana con un remolcadorcito de salvamento, porque los antiguos muelles de carga estaban ocupados por una cantidad de embarcaciones de placer, mientras la gente descansaba y conversaba a la sombra de los árboles. Por suerte nadie le prestó atención, ya que con el asunto del viento y la corriente llevaba casi dos días sin dormir desde que salió de Carmelo, y necesitaba recuperar fuerzas. Además le dolía bastante el costado, tal vez por algún mal esfuerzo.
Al otro día se despertó recuperado, aunque hambriento, así que cebó unos mates y comió queso con galleta, que tenía desde quién sabe cuándo. No necesitaba hacer el rol porque llevaba despacho anual, salvo que se desembarcara, lo cual por supuesto no iba a ocurrir. En Palmira ni se molestó en buscar carga. Lo único que hay es el molino y después de lo que pasó en Punta Pavón no quiso hacer la prueba, total tenía el flete del vino y con estas singladuras mataba el tiempo. Achicó la sentina y zarpó temprano, con un viento leve del este que sopló al salir el Sol, encarando para Punta Chaparro, otro lugar de corriente álgida, pero no demasiado.
Navegar más adelante no era problema para Pedro y su balandra, ya que el cauce -no el canal- se ensancha hasta llegar a casi quince kilómetros entre la boca del río Negro y Puerto Landa, del lado argentino. La brisa se afirmó y le permitió amarrar el timón mientras remontaba el río, cerca de la costa oriental. Lamentaba no tener el bauprés para izar el contrafoque, pero ya no importaba porque esa vela la había usado como encerado en la escotilla de la bodega, antes que se pudriera guardada en el pañol. El asunto era que con viento de través, al faltar una vela más a proa el barco tendía a orzar, y para compensar debía filar la cangreja perdiendo fuerza, pero lo bueno era que ni mosqueaba en las rachas.
Pasó temprano frente a las playas de La Agraciada, donde los pescadores estaban sacando redadas de sábalos que llevaban a grandes marmitas instaladas entre la arboleda, para fabricar aceite y harina de pescado. La industria estaba en decadencia porque el proceso era precario y poco rentable, las calderetas y hornos trabajaban al aire libre, pero daba para que unos pocos pudieran vivir. El viento le traía un olor pegajoso y nada atractivo, que persistió a bordo varias horas.
Luego, el canal se abría hasta el centro del río y después volvía a torcer al este, a la altura de Puerto Aldao, desde donde hiciera tantos viajes llevando lana para la hilandería instalada en la isla Libertad, en el medio de la bahía de Montevideo, cuya actividad estaba eximida de impuestos. Ahora, ya nada funcionaba y ni valía la pena preguntar. Lo poco que se esquilaba lo compraba un acopiador y lo llevaba en camión a una lanera de Canelones. Lo mismo pasaba en Dolores, entrando por el río San Salvador, donde en otros tiempos la balandra cargaba arroz destinado al molino de Palmira, un viaje tras otro. Era un arte arrumar ochocientas bolsas, y la estiba salía por la escotilla invadiendo la cubierta, hasta quedar una troja que casi tocaba la botavara.
Mejor no pensar y atender la derrota, ya que iba sobre el borde de los bancos para disminuír el efecto de la corriente en contra. Se daba cuenta donde cambiaba la profundidad, porque el veril natural es muy marcado y el oleaje corto se desarma, formando en el canal ondas más grandes y separadas. Si se descuidaba, podía quedar varado en la arena dura y tendría que esperar a que subiera el agua por la marea o el viento, rogando que no bajara más aún.
Bandadas de gaviotines se paraban sobre los bancos que llegaban al ras de la superficie, y lo miraban pasar como aguardando el espectáculo, pero no les dio el gusto y después de doce horas llegó por fin a la boca del Yaguarí, el acceso navegable del río Negro, donde tuvo que fondear ya que el viento del este le quedaba de proa sin remedio. Pedro conocía bien una canaleta que permite entrar por la Boca Falsa, cortando camino pegado a la costa sur, pero para eso necesitaba buena agua y viento a favor; con el río bajo era riesgoso y además, no tenía apuro. A la medianoche sopló del noreste una de esas clásicas ventolinas de la zona que amenazan con volverse huracán, pero no pasan de eso, y pudo seguir hasta el cauce principal, donde otra vez le quedó de proa, así que tiró el ancla nuevamente.
Bombeó una vez más el agua acumulada en la sentina, que filtraba entre las tracas después de tanto tiempo con viento de través, y se acostó a dormir. Llevar el barco en solitario le producía cada vez más cansancio, porque los años no pasaban en vano, y ahora le estaba doliendo más el costado izquierdo; pensaría que se había dado un golpe y tenía una costilla rota, si no supiera que no era así. Sería por todas esas horas con el barco escorado a la misma banda.
Al día siguiente el viento estaba del norte, permitiéndole remontar el río hasta Villa Soriano sin problemas, a pesar de la corriente. Atracó al larguísimo y estropeado muelle de Mihanovich, que aún mantenía los rieles para las vagonetas que en otra época llevaban los fardos de lana y bolsas de arroz hasta la cabecera. En tierra, caído al costado estaba el viejo guinche a manivela, oxidado y radiado sin remedio. Pedro dio una vuelta por el pueblito, que le producía nostalgia de tiempos mejores, con más actividad, mucho tráfico fluvial, buen dinero y mujeres simpáticas que hacían honor al don de gentes y hospitalidad característicos del lugar.
Después de caminar hasta el timbó gigante que estaba pasando las casas, volvió al barco y soltó amarras, navegando despacio hacia las islas que hay río arriba, detrás de las cuales llegaría al Brazo de los Muertos, el fondeadero donde paraba en los viajes hasta Mercedes y que tanto le gustaba para tranquilizar su espíritu. Tardó bastante en arribar, porque entre las islas el viento no tiene fuerza, pero cuando enfiló la entrada enmarcada por el monte lleno de enredaderas y vió los árboles inclinados sobre las orillas, los arenales y el agua como un espejo, lo invadió una paz que no sentía en ningún otro lugar.
En el paraje reinaba el silencio, pese a que cerca de una de las playadas habían fondeado dos cruceros modernos con algunas personas a bordo, que contemplaban tranquilamente la puesta del sol. Se acercó muy despacio, porque casi no soplaba viento, y pasó entre las dos embarcaciones sin que nadie le dijera nada, para ir más allá y largar el ancla sobre el veril de un banco, asegurándose que así no podría garrear hacia la orilla. Como estaba anocheciendo, le pareció oportuno poner dos líneas de pesca, a ver si con un poco de suerte sacaba algo bueno para comer en los próximos días.
Pedro estaba realmente cansado y dolorido. No admitía ser más viejo de lo que quisiera y que tanto tiempo a bordo lidiando con el clima, el río, velas, carga, despachantes, consignatarios, inspectores, agentes, carpinteros y demás, ya iba siendo mucho para él. Se sentía decaído y deprimido, pero ¿Qué iba a hacer? ¿Jubilarse? ¡Imposible! Al principio tuvo un contrato renovable, pero después la relación con el armador fue de mutua confianza, como socios de hecho, y nunca hizo aportes a la Caja de Jubilaciones. Sin ser suyo ese barco era su vida, y ambos andaban igual, cada vez más desmantelados y maltrechos. Comió algo y se acostó a dormir, escéptico de recuperar fuerzas y entusiasmo para ir a Carmelo a buscar el flete del vino, aunque siempre dispuesto a soñar con su cutter del Támesis.
El Suboficial Roldán era Encargado de la Prefectura en Soriano desde hacía años, pero lo sorprendió la noticia que trajeron dos cruceros que venían del Brazo de los Muertos, escapando a una bajante extraordinaria producida por el viento del norte y el cierre de los vertederos en las represas hidroeléctricas, ante la falta de lluvias. Siendo baqueano del río Negro desde Mercedes hasta la desembocadura, conocía como la palma de su mano el Derrotero y los pasos, canales, obstáculos y barcos hundidos en ese trayecto. Sin embargo, nunca oyó hablar de un naufragio en aquél lugar, aunque podría ser de vieja data, pero era raro, porque no tenía salida para la navegación longitudinal que se hacía anteriormente.
Podrían ser los restos de alguna falúa brasileña, de cuando el Almirante Brown persiguió a dos buques de la flota imperial después de la batalla de Juncal. Según se decía, trataron de entrar al río Negro y vararon en la Boca Falsa; cuando zafaron siguieron por el río Uruguay y les pasó lo mismo en la entrada del Gualeguaychú, donde arrojaron sus cañones al agua para volver a flotar. Pero después de más de un siglo y medio, sería difícil reconocer algo, por la descomposición de la madera en aguas poco profundas, y porque se lo habría tragado el fondo blando. Al comentárselo a la gente de los cruceros, una de las señoras dijo con voz chillona y los ojos muy redondos, que el día anterior cuando miraban la puesta del sol, en plena calma, una racha pasó justo entre los dos barcos moviendo el agua y siguió hacia el final del cauce…
Roldán llegó a la conclusión de que tendría que ir hasta el lugar y constatar por sí mismo, antes de informar a su jefatura en Mercedes y arriesgarse a quedar descolocado, si le pedían los detalles. Había que hacerlo antes que subiera el agua, así que después de almorzar aprontó la veterana lancha patrullera y zarpó hacia el Brazo de los Muertos. No había corriente y entre las islas el canal quedaba encerrado por los bancos de arena, que emergían notoriamente ante la bajante sin precedentes. Ya en la zona, enseguida vislumbró a lo lejos sobre uno de los veriles, una llamativa mancha negra que sobresalía del agua. Al acercarse, reconoció que se trataba de un barco hundido, de madera, destruído pero reconocible. ¿Cómo no figuraba en ningún registro?
Embicó su embarcación en el talud del banco y se puso un pantalón corto, para meterse en el agua y poder estudiar detenidamente el panorama. Sin duda se trataba de un antiguo velero de carga, no muy grande, seguramente de lapacho porque si no, no quedaría nada. La proa estaba sumergida y la popa semienterrada en la arena; la cubierta había desaparecido en su mayor parte, igual que la regala, y se veía la bodega inundada. Allí estaba el tramo inferior del palo, quebrado a la altura de la fogonadura; el resto estaría en el fondo del río, con botavara y todo. ¿Habría una moneda debajo de la coz del mástil, como imponía la tradición de los barcos de madera? Faltaba la parte superior de la cabina, así que Roldán se metió con cuidado entre los puntales, para inspeccionar adentro.
Al lado de la bajada había un fogón, con los restos de un hornillo a kerosén. A popa y entre el barro, sobresalía la culata de un antiguo motor a explosión deformado por el óxido, aunque seguramente más moderno que el barco. Hacia proa, contra el mamparo de la bodega, quedaba la camareta, con una mesa a babor cuyo tablero estaba armado con dos gruesos tablones, y los pedazos de unos bancos de madera rotos. A estribor había dos cuchetas superpuestas y Roldán casi se descompone cuando se acercó para mirar en la de más abajo. Allí estaba acostado un esqueleto, apenas cubierto con los jirones podridos de lo que alguna vez fueron unos pantalones de lona y un gabán marinero de paño grueso.
Los huesos habían sido prolijamente limpiados por palometas y mojarras, y uno de sus brazos sujetaba contra el pecho una cartera de hule ennegrecida y resbalosa del verdín. Luego de pensarlo un momento se aprestó a retirarla con el mayor recelo, pero al hacerlo quedaron a la vista las costillas y entre las del lado izquierdo, vió la hoja partida de una faca, carcomida de óxido. Trató de revisar el contenido del portafolios, para encontrar algún dato que le permitiera identificar los restos mortales y el barco, pero lo que alguna vez habrían sido documentos, con la acción del agua a través del tiempo, era una pasta que no convenía revolver. No había en el compartimiento otra cosa que pudiera ayudarlo en su cometido, así que tendría que irse y volver con una máquina de fotos y dos testigos, antes que subiera el nivel del río.
Cuando se retiraba, al dar un último vistazo, observó que la calavera parecía que en vida hubiera estado mirando algo grabado en el mamparo a punta de navaja, pero aunque aguzó la vista lo más que pudo, le resultó imposible descifrarlo. Se le ocurrió ir hasta la lancha, traer una hoja de papel carbónico que siempre llevaba en el libro de guardia, y haciendo un «bollo» lo frotó sobre la madera escrita. Entonces y no sin esfuerzo, pudo leer completando algunas palabras ininteligibles: «Dejamos en el puerto la sórdida galera, y en una nave de oro nos plugo navegar, hacia los altos mares, sin aguardar ribera, izando velas y ancla y gobernalle al mar».
Roldán recordaba muy vagamente de sus años estudiantiles que esos versos podían pertenecer a un poeta español, o tal vez a Zorrilla de San Martín; en fin, no tenía presente cuál o quién. Por lo demás, la glosa no le decía nada. Lo más urgente ahora era tomar las fotos y levantar un acta, porque el agua podría recuperar el nivel en cualquier momento. Después… Bueno, después tendría que escribir el informe para que en Mercedes avisaran urgentemente al Juez, y esperar sus órdenes, aunque la verdad es que le costaría bastante encontrar por dónde empezar.-
FRANCISCO JAVIER MARTIN – (Abadejo)
Registro D.N.D.A. Nº 395.847