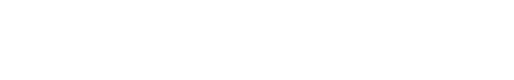LA CORRENTINA
Por abadejo
La mujer no se sentía nada bien. Hacía bastante tiempo que había comenzado a hincharse, pero siempre pensó que estaba engordando, simplemente por la edad. No obstante, no podía dejar todo así como así, sólo para ir a ver a un médico. El asunto no era tan fácil. ¿Y si la llegaban a internar, qué pasaría? ¿Quién cuidaría sus asuntos y sus cosas? Si estuviera su marido sería distinto, pero él se había ido para siempre varios años antes, y no tenía a nadie que pudiera hacerse cargo.
Se habían juntado hacía mucho, casi cincuenta años, al comenzar el siglo. Ella era jovencita y él más grande, pero estaban muy enamorados. Desde que nació vivió en Monte Caseros, en una humilde familia numerosa de pescadores del río Uruguay, todos muy honrados. Él era patrón fluvial, entrerriano de la isla Juanicó, hijo de inmigrantes plantadores de árboles. Hacía cabotaje desde Villa Paranacito a Concordia, y por el Paraná a Ibicuí, Puerto Ruiz y Victoria.
A veces cruzaba el Delta hasta Zárate, San Pedro, Dique Luján, Tigre o el Canal San Fernando, donde lo pidieran los consignatarios. En invierno, cuando el alto Uruguay crecía, Salto Grande quedaba cubierto de agua y los vapores de Mihanovich llegaban a Paso de los Libres, pero él con su goleta podía navegar hasta La Cruz y Alvear. Alcanzaba a hacer cuatro o cinco viajes redondos por temporada, según hasta dónde fuera, remontando los saltos con ayuda de un remolcador a vapor, que trabajaba llevando por largo río arriba balandras, patachos y lanchones, incluso unos cuantos en cada viaje si no tenían carga, y después bajaba conduciendo jangadas.
Gracias a eso la correntina conoció a su hombre, un rubio de ojos celestes, fornido, no muy alto. Lo vió un día en que caminaba por el puerto con su canasta de pescado, tratando de venderlo a los tripulantes de los barcos amarrados al muelle. Ya tenía quince años y era toda una señorita, con su pelo negro trenzado, la piel tan blanca, y sus ojos oscuros. El puerto no era un buen lugar para una chica así: Los marineros le decían cosas, pero su padre una vez ajustó las cuentas con dos que se propasaron, y se corrió la voz de que no convenía meterse con la hija del pescador.
Él estaba cosiendo una vela sobre la cabina de su goleta, a pleno mediodía, aprovechando que el sol de invierno no calentaba demasiado. Ella le ofreció bogas y patíes frescos, y el patrón no lo dudó al darse cuenta de que por completar la costura, se había olvidado de poner una línea de anzuelos que le trajera algo para comer. Conversaron amablemente, y a la correntinita no se le olvidó esa forma de hablar de los entrerrianos, que todo el tiempo parece que están preguntando.
Lo vio dos veces más ese año y varias en el siguiente. A la segunda primavera, el ‘gringo’ viajó en tren hasta Monte Caseros y se le declaró. Estaba hecho un personaje, bien peinado, afeitado, con traje de salir y zapatos, así que ella se sentía incómoda y le daba mucha vergüenza. Él se presentó ante su padre, lo saludó, le dijo quién era y sin más trámite pidió su mano. El pescador no se amilanó en absoluto: Le contestó que su hija era menor de edad, y no la dejaría ir hasta que tuviera dieciocho años por lo menos. Y que aún así, cuando llegara el momento vería… Ella no dijo nada, se moría de miedo sólo al pensar en irse de allí con un desconocido. ¿Dónde iría a vivir? ¿Qué tenía que hacer? Huérfana de madre, sin embargo percibió que a su padre le agradaba que se pudiera casar con un patrón de barco; y a ella también… Así se vieron los dos años siguientes, sólo con la crecida. Durante el estiaje, él enviaba algunas cartas y aparecía en tren eventualmente, si la goleta estaba sin carga o en reparaciones. Entonces, se iban a caminar por la barranca y miraban el río.
¡Cómo si no lo conocieran bien!
Cuando fue mayor de edad, ya tenían sus cálculos bien hechos y ella estaba más aplomada. Se irían a vivir a la casa de los padres de él, en la isla del bajo Uruguay, por donde pasaba frecuentemente con su barco y siempre se detenía, aunque fuera para comer, y por supuesto a veces se quedaba a dormir. Allí había bastante lugar para ellos: Era un pequeño poblado, con una escuela y una maestra para los hijos que planeaban tener, y un destacamento de la Prefectura, lo que siempre era conveniente por si se presentaba alguna emergencia.
En realidad no se casaron; eso era para los que podían hacerlo. Ellos se ‘juntaron’, como acostumbraba la gente del río, en un común acuerdo de palabra donde lo importante era la decisión y el compromiso. Mientras se necesitaran y cumplieran, todo iba a ir bien; en caso contrario, seguramente se ‘dejarían’, siguiendo cada uno su camino en la vida, solo o acompañado, según las circunstancias, sin documentación, juicio de separación, ni abogados.
Aunque su marido estaba poco en casa, en razón de su actividad, la relación con sus suegros era buena, porque la correntina era muy educada y laboriosa. Una vez al año, la pareja iba hasta Concepción del Uruguay, concurrían a la catedral y después tomaban el tren para visitar al pescador. A ella le encantaba, porque nunca había viajado en ferrocarril, y tenía un coche comedor con espejos tallados y lámparas de opalina, donde un camarero la atendía como si fuera una gran señora, pasando con una tetera de plata y sirviendo el té en tazas de porcelana.
No obstante, parecía ser que la pareja no tendría hijos, y el trato con los abuelos empezó a enfriarse, porque no llegaban los «mita-í» que alegrarían su ancianidad. Después falleció su padre y eso le agrió algo el carácter, ya que lo quería y lo admiraba mucho. Era un hombre de principios, respetuoso de la palabra empeñada, siempre trabajó en el río y aún siendo analfabeto, sin embargo había sabido educar a sus hijos en la escuela pública, y con todos fue para mejor.
Con el tiempo, comenzó a sentirse más triste e insatisfecha, y así se propuso decírselo al ‘gringo’ un día que atracó en la isla con su barco. Lo llevó al monte para hablar tranquilos y que nadie escuche. Ella se había juntado con él y aceptado vivir con sus suegros, para tener hijos y criarlos bien, pero Dios no lo quería así, tal vez porque no estaban casados por la iglesia, quién sabe. Sola, no tenía un verdadero motivo para estar allí, y quería pasar más tiempo juntos. Ya no era una ‘gurisa’ y él era un hombre grande. ¿Cuándo iban a vivir uno para el otro, en las buenas y en las malas, como un día se lo habían prometido entre sí, en secreto? ¿Cuándo fueran viejos e imposibilitados?
Él se tomó tiempo para contestar. Sentía lo mismo, sin saber bien qué era, y era eso justamente. Su mujer tenía razón, aunque se lo dijo muy de golpe. Durante dos días caminó por la isla de punta a punta, mirando los árboles o sentado sobre un tronco; pasó casi toda la noche meditando en el muelle; se quedó viendo a los peones que cortaban madera. -¿Y a éste qué le pasa?, pensaban todos. Su mujer lo seguía de lejos, a ver qué hacía, y al segundo día él se plantó: Si quería que dejara el barco, no lo haría. Navegar es lo único que sabía hacer, vivían de eso y además le gustaba. Ella le dijo que estaba equivocado, era todo lo contrario ¡Deseaba irse con él! No era una decisión fácil para el patrón. En esos tiempos las mujeres no trabajaban a bordo, eso era de mala suerte, aunque a veces subieran en algún puerto, para otras cosas.
Tampoco se estilaba por estos lares usar los barcos como vivienda familiar, como sus padres le habían contado que se hacía en los ríos y canales de Europa, donde todo estaba organizado y hasta las escuelas de los pueblos ribereños tenían prevista la variante. Por otra parte, la correntina tenía razón, y la verdad era que él también la extrañaba mucho. Eso último con que se despachó, de estar juntos recién cuando fueran viejos, le tocaba muy de cerca, porque era bastante más grande que ella, aunque se lo hubiera dicho diplomáticamente. Así que luego de pensarlo detenidamente y después de exponerle a su mujer las dificultades y riesgos de la vida a bordo, accedió.
Y así fue como sus pocos bienes pasaron al camarote de la goleta… Le costó acostumbrarse, porque había poco espacio y a bordo todo estaba apretado. El barco era viejo e imperaba la suciedad, se notaba que sólo vivían hombres a bordo. Encontró ropa sucia mezclada con restos de yerba mate, mendrugos de pan llenos de moho, una rata muerta, seca de tanto tiempo que pasó; el excusado era una pocilga. Faltaba ventilación, porque se sentía un cierto olor; habría que limpiar todo y cambiar los colchones de las cuchetas, así como eliminar una colonia de hormigas caseras cuyo camino cruzaba olímpicamente la mesada de la cocina.
Pero era el barco de «su patrón», el hombre que ella eligió para compartir la vida, al que ahora le cocinaría todos los días y con el que dormiría todas las noches; no de vez en cuando. En adelante, sería su casa y no iba a dejar que estuviera impresentable, aún flotando por el río. Limpiarlo a fondo le llevó una semana, con lampazo y jabón blanco en la cubierta, y adentro cepillo y lejía. La goleta era más grande de lo que parecía, y estaba muy sucia, pero el trabajo no era un problema para ella. Sacó víveres podridos de la gambusa y su marido fabricó una abertura para ventilar el recinto. En el beque gastó litros de acaroína y uno de los marineros lo pintó completo, así que después parecía un escritorio. En Concepción del Uruguay compraron dos colchonetas nuevas y almohadas, y desde entonces dormir a bordo fue un placer.
Al ‘gringo’ no le agradaba demasiado esa fiebre de limpieza. Había heredado el barco de su padre y éste de su abuelo, y tal como estaba, respondía bien a la maniobra, nunca tuvieron peste, ni mal de ojo, ni ‘payé’. ¡Hasta la bodega se metió a limpiar la correntina! Tampoco le disgustaba tanto, al fin y al cabo, era bueno sentarse a la mesa para comer, sin tener que pedir permiso a las cucarachas. Ella aprendió a pulir la madera con rasqueta y sal de limón, y así barnizó la bitácora, la rueda del timón, la caseta, la escalera de bajada, los violines de las cuchetas, las cabilleras, y hubiera seguido con todo el barco si la dejaban.
Lustraba los herrajes de bronce como para gastarlos, porque eran su orgullo, parecían de oro. Puso un lindo mantel a cuadros en la mesa de la camareta, colchas floreadas sobre las frazadas de las camas, y macetas con flores en la zona del lazareto, a popa, atadas para que no rodaran. ¡Hasta hubiera bordado las velas si se lo hubiesen permitido! El contramaestre y los marineros se reían, decían que trabajaban en el yate presidencial, un barco a puro lujo…!
La vida era bien diferente a bordo, siempre había que estar con un ojo en el agua y otro en el cielo. Aprendió a timonear, mirando la brújula para mantener el rumbo, y a respetar la botavara, que en las trabuchadas podía matar a cualquiera. Tanto se notaba que había una mano distinta en la goleta, que un día su marido le dió una sorpresa: Tramitó el cambio de nombre, y mandó hacer dos tablas fileteadas en relieve, donde decía «LA CORRENTINA» con letras de colores, atornillándolas en ambas amuras. Hubo que eliminar de a bordo toda referencia al nombre anterior, para evitar la mala suerte, e hicieron una pequeña fiesta volcando vino sobre el bauprés.
En verano se sentía mucho calor adentro, especialmente con viento norte, así que ponían una toldilla y se sentaban a comer allí abajo. De noche sacaban las colchonetas a cubierta y dormían en la popa, mientras el contramaestre y sus discípulos lo hacían en proa. Para ellos era «la patrona», aunque al tiempo y con no pocos problemas, sacó la libreta de embarco como marinero, para comenzar. El ‘gringo’ le enseñó a mirar las nubes, manejar las velas, cazar las burdas cada vez que cambiaban de amura, leer la carta de navegación, e interpretar la superficie del río, para saber dónde había un banco traicionero y cómo encontrar el canal navegable.
Ella se asustó mucho algunas veces, como aquélla en que estuvo segura de que se irían a pique. Venían cargados desde Puerto Yeruá y el río bajaba fuerte, cuando llegaron al Paso Hervidero, donde el canal se atraviesa a la corriente, flanqueado por piedras escondidas a flor de agua. Sólo se veían remolinos por todos lados y una vez encarado el descenso, era imposible detenerse o retroceder. El viento que estaba bien, borneó justo en la mitad del trayecto, abatiéndolos a favor de la correntada y llevándolos en diagonal sobre las rocas, hasta que sintieron un golpe, luego otro y el tercero junto con un crujido fuerte. Después el barco quedó en un falso canal por donde se fue río abajo, con algunos roces más, seguramente en la quilla.
Su marido levantó los payoles de la cabina para ver si había agua. Los hombres corrieron al pañol y sacaron un encerado; le pusieron unos cabos en los ollaos, un chicote de cadena para lastrarlo, lo pasaron por abajo de la roda y lo extendieron hacia atrás. Luego, con bicheros, metieron entre la lona y el casco los colchones y almohadas que ella les fue alcanzando, poniéndolos donde les pareció que había sido el golpe más fuerte. Después corrieron a la bomba de achique, y le estuvieron dando hasta llegar a Colón, donde el patrón embicó la goleta en la costa, cerca del muelle. Pasaron la carga a otro barco, disminuyendo la presión, y encontraron dos tracas que habían cedido, pero la gruesa estructura había aguantado bien. Pusieron unas cuñas con estopa ensebada y así pudieron seguir hasta el Arroyo de la China, donde estaba el astillero de unos conocidos, que hicieron las reparaciones rápido y a precio razonable.
Otro susto grande lo tuvieron remontando el Paraná Pavón, hacia Victoria. La goleta luchaba contra la corriente en esa inmensidad, dejando a un lado los bañados interminables de la costa entrerriana, y al otro el laberinto sin fin de las islas Lechiguanas. De pronto, aparecieron varias canoas con hombres que parecían pescar, pero lentamente se acercaban al barco. Su marido abrió una gaveta y sacó un revólver, con el que fué a proa para mostrarlo al descuido, teniéndolo en la mano. El contramaestre tomó el hacha de incendio y se puso a desbastar un palo. Los ‘pescadores’ pasaron de largo y mirando, especialmente a ella que iba al timón. Luego, cuando comentó que tal vez querían pedir comida, o azúcar y yerba, él dijo que no había problema, pero eran matreros y debían acercarse de a uno, no todos juntos. Al preguntar sobre el arma, contestó que la heredó con el barco, pero que no estaba cargada (aunque tenía las balas en el bolsillo). Como contraparte pudo conocer el Río de la Plata, como si fuera el mar, al cruzarlo varias veces por Los Pozos, y la capital, Buenos Aires. En un viaje a Tigre, dejaron la goleta en el puerto y el ‘gringo’ la llevó en un tren sin locomotora, que tenía vagones eléctricos. Cuando llegaron a la estación Retiro, no podía creer lo que veía: Más grande que una catedral, y con muchísima gente que iba para todos lados, como en un hormiguero. Afuera, vió el parque con la torre y arriba de la barranca el edificio más alto, y el puerto lleno de vapores, y las avenidas con los carruajes y automóviles mezclados. Fueron hasta Plaza de Mayo para conocer la Casa de Gobierno, pero ella comenzó a sentirse mareada con tanto ruido y movimiento, y los edificios que tapaban el horizonte y le daban vértigo. Así que por la tarde volvieron al barco y nunca más quiso visitar la gran ciudad, aunque tampoco la olvidaría.
Así transcurrían los días y los años a bordo, llevando harina, conservas, chapas metálicas, piezas de tela, cajones de herramientas, rollos de alambre y otros insumos río arriba, y bajando cítricos, arroz o cueros desde el norte, aunque tenían que competir con el ferrocarril, que era más rápido, pero también bastante más caro. Por suerte no llegaba a todas partes, y en lugares como Campichuelo, Puerto Unzué, Landa, las chacras del Ñancay, Paranacito, Brazo Largo, Puerto Constanza, Mazaruca y las islas del Delta, la única forma de sacar su producción era por barco.
Un invierno especialmente frío, en que por las noches la cubierta parecía de vidrio con la helada, el «gringo» se enfermó. Se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y escupía sangre. Seguramente le dolía desde antes y se vendría aguantando. Sólo cuando llegó a volar de fiebre, pudieron llevarlo al hospital de Concordia, y el médico le diagnosticó pulmonía. Siempre había dicho que los abrigos lo sofocaban, y que para contrarrestar la baja temperatura no había como dos tragos de ginebra y trabajar duro. En aquel tiempo no existían los antibióticos, y su marido agonizó durante diez días hasta que, lamentablemente, falleció.
La correntina lloró como nunca en su vida. Se quedó sin su mayor compañía, desprotegida y sin amor. No pensó que eso podía pasarle y no sabía qué hacer, no tenía dónde ir. Después del entierro se encerró en la goleta, y se hubiera quedado así para siempre si luego de varios días el contramaestre no la hubiera llamado, para decirle que había un flete a San Fernando. Era una excusa y ella no quería saber nada, pero el buen hombre le dijo: -Mire que la vida sigue, patrona. Finalmente la convencieron y zarparon; para eso tenía su habilitación desde tiempo atrás.
Al pasar por Hervidero sintió ganas de terminar de una vez y estrellar el barco contra las rocas. El ‘contra’ debía temer algo, porque se quedó cerca de la bitácora, pero ella se dio cuenta de que los tripulantes no tenían nada que ver con su drama, y necesitaban trabajar, así que llevó la goleta con maestría, vigilando la veleta, los remolinos, el rumbo y las velas, como su marido le había enseñado. Los pasos de Pepeají y Peruchoverne no tenían misterios para ella, así que completaron el viaje en seis días, sin novedad, anclando de noche para descansar.
Pronto rindió el examen de baqueano, que no es poco, pero conocía al dedillo todas las curvas, piedras, balizas y pasos, desde el Salto Chico para abajo: Los rocosos, Corralito, kilómetro 325, Yuquerí, 320 y el terrible Hervidero en el 305; Puerto Yeruá donde estaba hundida «La Palomita», una goleta gemela según le contaron, y Colonia Nueva Escocia en el 292. Después venían los de pedregullo y arena, Chapicuy del 291 al 287, Guaviyú en el 281, Sombrerito, 274, San José, 260 y Cancha Seca en el 253, con el largo embarcadero de la estancia «La Sumaca»; Pepeají del 243 al 238, Grasería en el 234, Peruchoverne del 227 al 224, justo frente al Frigorífico Liebig, y enseguida el astillero Campodónico en el 222 y el puerto de Colón en el 216, terminando en San Francisco desde el 214 al 212. Más abajo los pasos de arena dura, con sus complicaciones por poco fondo o angostos, o ambas cosas: Almirón Grande en el 197 y Chico en el 191, Vera, 188, Arroyo Negro Superior e Inferior, del 182 al 180, frente a la entrada al Arroyo de La China; Garibaldi, 176, Altos y Bajos Superior, Medio e Inferior desde el 175 al 172, Vilardebó en el 170, Montaña Superior en el 165 e Inferior, 162, bajando por el canal principal, donde en el 160 se pasa frente a San Javier por costa uruguaya, y el San Genaro del 159 al 154. Si bajaban por el Brazo de La China, Paso Tala en el 167, Puerto Campichuelo, 158, Banco Grande, 150, Román Superior en el 145 y Román Abajo en el 143, Francés en el 136 y San Lorenzo en el 132.
Desde allí los pasos eran de barro duro: Filomena Superior en el 130, Medio en el 127 (cómo no conocerlo si era justo en la isla Juanicó) e Inferior en el 122, frente al puerto de Nuevo Berlín del lado uruguayo; Tres Cruces, 116, Abrigo en el 104 antes de Puerto Unzué, Barrizal del 85 al 83, y Punta Caballos en el 71 antes de las pesquerías de Puerto Basilio; Punta Amarilla en el 47 frente a los bajíos del Río Negro y proa al San Salvador; Márquez Superior en el 38, Medio, 34, e Inferior en el 32, a la altura del Ñancay. Después sólo quedaba embocar el gollete entre Punta Carbón y Punta Chaparro, donde había agua de sobra, y respetar las restingas de Punta Gorda, en el kilómetro cero. El examen fue en Concepción del Uruguay, y le valió una felicitación del presidente de mesa, un prefecto de gruesos galones venido desde Buenos Aires.
De este modo pasaron bastantes años más, y «La Correntina» -mujer y embarcación- era un mito en el río. Ella había envejecido, tenía el pelo blanco, y ya no cuidaba su aspecto ni tampoco el de su barco. En aquél viaje, sin saber que sería el último y definitivo, llevaban una partida de latas de conserva del frigorífico Gualeguaychú para Buenos Aires, pero mientras tomaban la carga se había sentido mal, mareada y sin fuerzas. Cuando se detuvieron en el muelle del Destacamento Boca para el control de salida, se desmayó, y en un carro ruso la llevaron por tierra hasta el hospital. Tres semanas después, murió sin haber recobrado el sentido. Tenía un gran tumor en el abdomen, y los médicos no se explicaban cómo había vivido tanto tiempo con eso adentro.
La carga fue alijada a otro barco, y el jefe de la Subprefectura dispuso que la goleta quedara amarrada a los árboles en la costa de enfrente, cerca de la torre del mareógrafo, hasta que el Juez ordenase a quién debería ser entregada, ya que no había socios ni deudos. La tripulación se desembarcó, y el casi centenario velero permaneció solo, vigilado por la guardia desde la otra orilla. Tiempo después se hundió, con el casco lleno de filtraciones, y allí terminó sus días, pudiendo verse aún parte de la derruída cubierta durante las bajantes extraordinarias. Desde entonces, el lugar quedó claramente identificado en los viejos cuarterones del río Gualeguaychú, con el nombre de «Paso de La Correntina».-
FIN